 La voz de mi madre es rica, aterciopelada y suave como la piel que se adelgaza en sus nudillos. De niña, me leía todos los días a mí y a mis dos hermanos, que me flanquean con dos años de diferencia cada uno. Hay una fotografía que me tomó mi padre, una niña pequeña con el torso desnudo, el pelo blanco como la seda de maíz por el sol de Florida, y mi madre, con su abundante cabello castaño recogido; nuestros rostros están inclinados al unísono hacia el libro que tiene en su regazo, y mi mano está apoyada en su hombro. Lo que recuerdo de esos libros, leídos durante el día, pero durante más tiempo por la noche antes de acostarme, es competir por un lugar a su lado. Apoyaba mi mejilla en su hombro y escuchaba su voz salir de ella. Escuchaba los patrones de respiración que establecían las comas, los puntos y los nuevos párrafos.
La voz de mi madre es rica, aterciopelada y suave como la piel que se adelgaza en sus nudillos. De niña, me leía todos los días a mí y a mis dos hermanos, que me flanquean con dos años de diferencia cada uno. Hay una fotografía que me tomó mi padre, una niña pequeña con el torso desnudo, el pelo blanco como la seda de maíz por el sol de Florida, y mi madre, con su abundante cabello castaño recogido; nuestros rostros están inclinados al unísono hacia el libro que tiene en su regazo, y mi mano está apoyada en su hombro. Lo que recuerdo de esos libros, leídos durante el día, pero durante más tiempo por la noche antes de acostarme, es competir por un lugar a su lado. Apoyaba mi mejilla en su hombro y escuchaba su voz salir de ella. Escuchaba los patrones de respiración que establecían las comas, los puntos y los nuevos párrafos.
Cuando tenía cinco años, dejamos de tener televisión. Mi madre nos leía libros largos por capítulos: todos los títulos de Roald Dahl, La historia interminable de Michael Ende, la serie de Richard Peck sobre Blossom Culp, que veía el futuro. Suplicábamos un capítulo más y luego una página más para seguir escuchando la voz de nuestra madre. Ella la transformaba —elevándola o bajándola octavas— para encarnar a cada personaje.
Me encanta que me lean, y ahora, en mi calidad de profesora, me animo cuando los estudiantes leen en voz alta. Cuando los escritores invitados vienen a dar lecturas públicas, me inclino hacia delante y escucho atentamente sus palabras. A veces no puedo evitar que pequeños sonidos de placer escapen de mi boca. Y les leo a mis hijos, abrazándolos, apretando mi cara contra sus mejillas recién salidas del baño.
Cuando era joven, mi padre entraba de vez en cuando, se sentaba en la litera de abajo y nos contaba historias modificadas de lo que estaba leyendo en su programa de doctorado en educación. Una vez nos contó la historia del terrible Grendel del poema épico Beowulf. Hacía vibrar mis pequeñas piernas de miedo, y sin embargo suplicaba: «Más, papá. Por favor». Uno de mis primeros recuerdos es estar agachada en la calidez, la seguridad y la oscuridad de un armario, escuchando con placer absorto la velocidad metálica de su máquina de escribir eléctrica. También tenía una grabadora de carrete a carrete, y nos hacía hablar y contar historias, que luego nos reproducía. Recuerdo haberle preguntado, cuando estaba a punto de cumplir tres años: «¿Esa soy yo?», ya que no reconocía mi voz.
En la cena de cada noche, mi familia contaba la historia de nuestros días. Valorábamos las historias en nuestra familia, aunque no aprecié esta verdad hasta que me fui de casa. No me había dado cuenta de que no todo el mundo pasaba tanto tiempo con la familia hablando, debatiendo y discutiendo a fondo. Nos animaban a ver juntos las noticias de la noche, y estas historias a menudo sombrías del mundo y de nuestra nación y su impacto eran abordadas por mi padre durante la cena. Su tono uniforme y su enfoque lógico servían para calmar mi corazón inquieto. Yo era la que a menudo se emocionaba, mi argumento interrumpido por mis lágrimas, incapaz de comunicarme coherentemente.
Los domingos, mi madre nos llevaba a misa para el culto. Mi padre se quedaba en casa o se iba de caza. El bosque era su iglesia, nos decía. Me encantaba el misterio de los rituales católicos: el rostro que se derrumbaba de Jesús en el crucifijo, los himnos monótonos, los salmos y los estribillos. Vivía para el evangelio y la homilía. Apoyaba mi mejilla en el brazo de mi madre, y luego, a medida que crecía, apoyaba mi cabeza en su hombro. A veces nos cogíamos de la mano. Cuando era adolescente, esta conexión física no se producía tanto, y sin embargo, mirando hacia atrás, siempre lo que se enfoca es mi madre, su voz en la canción o el estribillo, y ahí estoy yo, tratando de presionar contra esa rica fe, ese amor feroz. Nuestro sacerdote tenía una voz profunda y resonante que llenaba la iglesia incluso sin el micrófono. A veces gesticulaba con sus grandes manos parecidas a las de Abraham Lincoln.
Yo iba por las historias: la continuación, el proceso, la vida de Cristo. ¿Qué pasaría después? Conocía el final, por supuesto. Cristo fue crucificado, luego resucitó de entre los muertos. Pero cada año, parecía una historia nueva. Cada año era un poco mayor, y entendía o cuestionaba un poco más. Me alineaba con diferentes personajes o me veía revelada a través de un pasaje que pensaba que no podía haber escuchado antes. Pero tenía momentos, y en estos momentos, las palabras, la calidad de la luz y la calidez de la iglesia se combinaban para crear un efecto. Sentía como si mi caja torácica se abriera como una jaula de pájaros con una puerta que no sabía que estaba allí. Las lágrimas corrían por mi cara, y me sentía inundada de amor, sostenida por él y llena de él. Si mi madre no hubiera estado allí para sostenerme, podría haberme ido flotando, porque tenía muchas ganas de sentir esta sensación todo el tiempo. Las palabras —en canción, salmo o evangelio— desbloqueaban algo tan visceral que casi podía oír el clic.

No recuerdo haber aprendido a leer. Recuerdo ser muy joven, tal vez cuatro años, en nuestro apartamento del sótano en Greeley, Colorado. Estaba en la cocina sentada en nuestra pequeña mesa. Mi madre estaba friendo patatas fritas caseras. Mi hermano pequeño era lo suficientemente pequeño como para estar en la mochila portabebés que llevaba sin esfuerzo. Yo estaba trazando mi nombre, escrito en una letra limpia y cuadrada en una bolsa de papel marrón que había sido cortada en cuadrados. Luego escribí mi nombre por mi cuenta, agarrando el lápiz con ferocidad. Quería desesperadamente escribir, desesperadamente leer. Estos actos creativos parecían mágicos, misteriosos y sagrados. Tres décadas después, esta sensación no ha hecho más que fortalecerse. Contar historias y usar las palabras para encontrar significado y belleza en la vida de uno, y ser capaz de transformar lo terrible e incluso lo traumático en arte mediante la disposición de las letras: ¿qué podría ser más poderoso? ¿O más divino?
Cuando tenía ocho años, la profesora de quinto grado me eligió para ser la voz de Dios para una obra de teatro. Me escondí detrás del altar y pronuncié mis líneas con sentimiento en un pequeño micrófono que normalmente se sujetaba a los ornamentos del sacerdote. No me pareció extraño en absoluto que la voz de Dios sonara como la de una niña (e incluso entonces una niña). Pensé que Dios seguramente tendría la voz de mi madre algunos días y la voz de mi padre otros. Ciertamente me hacía temblar de asombro y miedo.
En mis años adultos, mientras trabajaba para obtener mi MFA en escritura de ficción en la Purdue University, viví monásticamente, lejos de mi marido durante la semana. Toda mi energía se dedicaba libremente a leer, escribir y enseñar. La escritura se convirtió en un acto de oración en el que me sumergí por completo en una soledad que nunca antes había experimentado. En mi habitación de la residencia y en pequeños apartamentos, me sentía como si estuviera en un útero. Me sentía alojada con seguridad y activamente convirtiéndome como si me estuviera revelando a través de la ficción, llegando a un acuerdo con mis muchos yoes y encontrando una medida de paz. Años antes de tener a mis dos hijos, trabajé para conocerme a mí misma a través del arte de la ficción.
Dejé la Iglesia Católica para siempre hace casi cinco años. Fue doloroso. Había mucho que leer que hacía de mi corazón un lugar de rabia. Pero la decisión final llegó a través de mi proceso de escritura. Fue a través de la escritura que pude llegar a lo que pienso y creo. Como mujer, madre y escritora, no podía quedarme.
Estaba a la deriva. Nos mudamos, empezamos nuevos trabajos y encontramos nuestro lugar en el pueblo donde crecí. Nunca había planeado regresar, pero mis padres todavía están aquí, y abrieron su casa para nosotros mientras vendíamos la nuestra. Hubo alegría —alegría real— y mi madre me permitió pequeños tramos de silencio que no habría tenido de otra manera para caminar, escribir en un diario, sentarme en la parte de atrás con una taza de té. Fue en estos momentos de silencio que comenzó mi relación con lo Divino. Desarrollé una sensación de estar en conversación con Dios: escuchando atentamente, prestando atención y confiando en mí misma. Alterné entre sentimientos de liberación y sentimientos de susto mientras viajaba por un camino sin una estructura establecida, un vocabulario acordado o una forma establecida de adorar.
Aprendí sobre los cuáqueros a través de un club de lectura. Había visto al personaje cuáquero en el programa de HBO Six Feet Under con cierto interés, pero sabía muy poco sobre los Amigos. No recuerdo el libro que discutimos, pero de alguna manera llegamos al tema de Dios, la religión y la espiritualidad. Después de haberme tomado dos cervezas muy buenas, declaré que creo en lo Divino y también mis hijos y también que echo de menos tener una comunidad de fe. Antes de mudarnos, había asistido tanto a un servicio episcopal dirigido por una sacerdotisa como a una pequeña iglesia jesuita en nuestro vecindario, pero no había buscado recientemente una comunidad de fe. Todavía estaba enfadada.
Un par de meses después, recibí un correo electrónico de un miembro del club de lectura que es Amigo. Recordó mis palabras de búsqueda y me invitó de una manera amable y amorosa a la reunión para el culto. Fui al domingo siguiente. ¿Qué otra cosa llamarlo sino un regreso a casa sin palabras? Sentí como si estuviera regresando a un lugar que había echado mucho de menos. Me senté en el silencio y escuché atentamente. Me avergoncé cuando las lágrimas llegaron momentáneamente, pero eran lágrimas de gratitud. Ahora regreso cada semana al santuario del silencio para asimilar la sabiduría y los mensajes de mis Amigos que hablan a la condición de mi corazón. Allí me encuentro con lo Divino directamente o si no me inquieto y trabajo para establecerme en ese lugar. Esta experiencia es a menudo sin palabras, pero a veces sí que llegan: el brote de asombro. Traigo todo mi ser al culto.
Han pasado casi dos años. Mi vida ha sido transformada por la honestidad de mi experiencia de culto con esta familia de fe. A menudo comemos juntos, compartiendo una comida compartida después de la reunión.
Podemos llevar nuestro desorden personal y nuestros defectos al culto y no ser menos amados. No voy al culto para ser arreglada; voy para ser transformada. En la vida diaria, trato de encontrar 30 minutos de silencio cada mañana antes de escribir. En el culto semanal, me siento entre mis Amigos y me doy cuenta de que son más que eso: son personas a las que realmente amo. Me han aconsejado, me han consolado y han corrido un maratón de relevos conmigo. Me han permitido ver en acción, una y otra vez, «lo que es Dios» en mí misma y en los demás: ¡qué regalo!
El querido Amigo que me invitó por primera vez al culto también me habló de la hermosa tradición cuáquera de ser «sostenido en la Luz». Estas palabras fueron poderosas y transformadoras para mí en ese momento. Fueron un puente hacia el perdón de uno mismo y de los demás. He llegado a encontrar que sostener a alguien en la Luz es un acto reconfortante que se siente casi tangible mientras los amigos y la familia luchan en la enfermedad y con el dolor de la pérdida. Es una manera maravillosa de dar gracias por aquellos a quienes amamos o estamos trabajando para amar. Durante la mayor parte de mi vida, el corazón de mi percepción de Dios fue el juicio. Era una idea de niño que llevé hasta mis primeros 30 años con un monólogo interno tan duro que a menudo me preguntaba: «¿Besas a tu madre con esa boca?». Ahora siento este amor como un bálsamo incondicional en la mayoría de los días, y cuando lucho, me coloco en la Luz, giro mi rostro hacia ella y pienso: «Aquí estoy».
Y ahora, he llegado al punto en el que estoy elaborando mi carta solicitando la membresía. Qué bien me han servido las palabras a lo largo de mi vida, qué alegría me han traído, qué consuelo y confort, qué conexión directa con lo Divino me han proporcionado. Y sin embargo, ahora, cuando debo poner en palabras por qué estoy llamada a la membresía, entiendo demasiado bien sus limitaciones. ¿Cómo pueden expresar la creciente alegría, las profundas corrientes de misterio y las formas en que mi vida ha sido arraigada, apoyada y sostenida por los principios de una fe tan simple y encantadora?


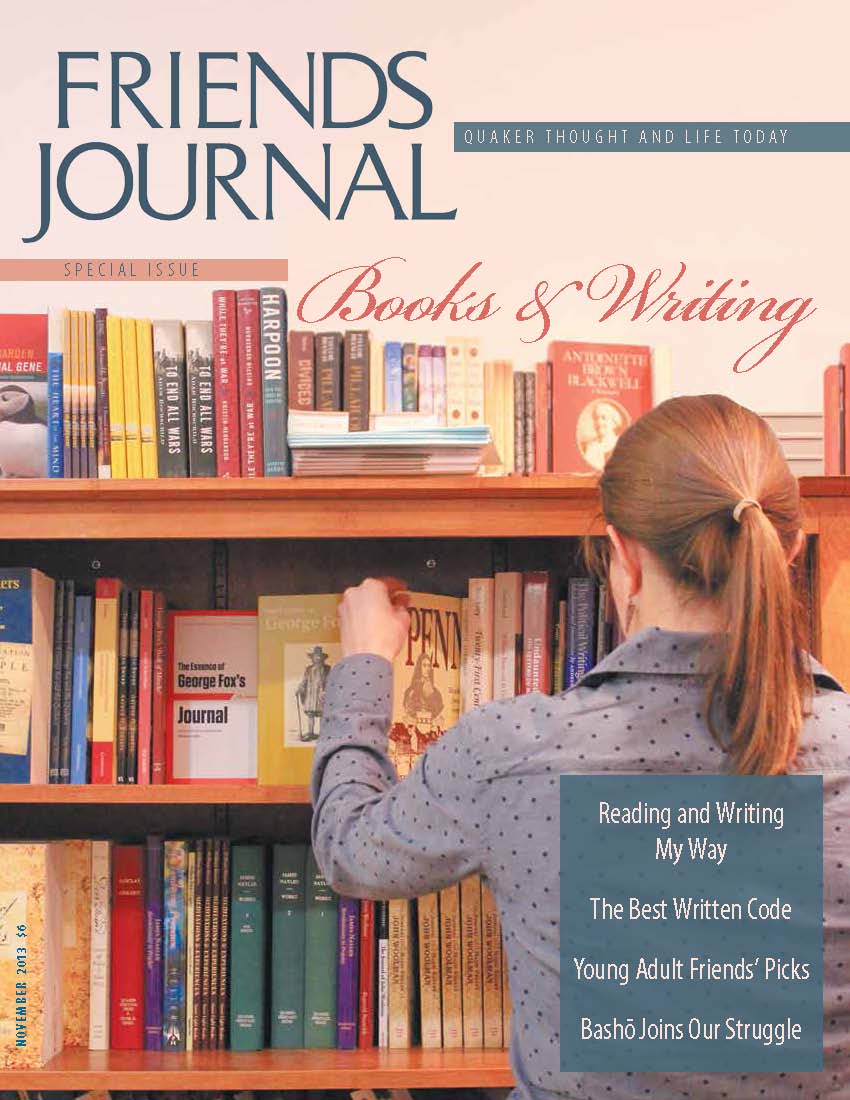


Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.