En el noveno mes de 1777, mientras el general William Howe avanzaba sobre Filadelfia, tanto la Corona como los Continentales saquearon el vecindario de Valley Forge. Se llevaron comida, ganado y todo tipo de bienes domésticos, pero estaban especialmente preocupados por la brujería, ya que ambos ejércitos andaban desesperadamente escasos de hilo de brujería.
Así fue como mi amiga Abigail Freeman y yo llegamos a estar de pie en la puerta del Valley Friends Meeting el dieciocho de ese mes, boquiabiertas ante la vista del suelo de tablones desnudos.
Los soldados se habían llevado nuestras alfombras.
El bordado de brujería en la tela del manto de Abigail brillaba al repeler la lluvia, formando un halo alrededor de su cabello espeso y oscuro. Me miró de reojo por debajo. “¿No nos dijeron los Walker que los hessianos se estaban llevando todo lo que no estuviera clavado?”
Entré y me quité la capucha, inspeccionando los charcos de barro que se extendían por el suelo. No quedaba nada de las semanas de trabajo que Abigail y yo habíamos hecho. “Al menos dejaron las tablas del suelo”.
Los pasos resonaban contra las tablas desnudas, huecos y resonantes bajo el techo salpicado por la lluvia. Mi corazón se encogió ante el temor de que los hessianos aún pudieran estar en la casa de Meeting.
Elizabeth Richardson, una de las ancianas del Valley Meeting, apareció en la puerta de la mitad de los hombres del Meeting. “¡Suzannah Morton! ¿Qué te trae por aquí con este tiempo?”
“Podría preguntarte lo mismo a ti”, dije, enderezando un banco caído.
“Los Halloway necesitan un minuto de viaje”. El refajo de Elizabeth estaba encharcado en el dobladillo; era del grupo observador que no aprobaba la brujería. “Los patriotas me pidieron que agradeciera al Meeting por nuestro escritorio. El de Washington se dañó en el camino desde Brandywine”.
¿Los patriotas?
“Vinieron por sus suministros a la fragua”, dijo Elizabeth.
¿No te hicieron daño?
“No”, dijo Elizabeth, “pero tampoco dejaron nuestros papeles”.
¿Qué posible uso podrían tener para vuestros papeles?
“Os dije a ambas que no practicarais vuestra brujería en nuestras alfombras”, dijo Elizabeth. “No habrían venido hasta aquí si no fuera por eso”.
Pasé mis dedos sobre las puntadas secas de brujería de mi manto. No brillaban como las de Abigail, mi concesión a la sencillez cuáquera, pero cualquiera de los ejércitos me lo quitaría, si lo viera. “¿Se lo llevaron todo de vuelta a la fragua?”
“Al molino de Potts”. Elizabeth me dirigió una mirada astuta. “Harías bien en dejarlos en paz, Suzannah”.
El molino de Isaac Potts estaba en Valley Creek, debajo de Mount Joy Forge, a unos cinco kilómetros de la casa de Meeting. Si no hubiera estado tan acalorada por el hecho de que los patriotas se llevaran mi brujería, no habría hecho la caminata con ningún tiempo.
Pero habíamos dedicado semanas de trabajo a esas alfombras, Abigail y yo. Habíamos inventado puntadas completamente nuevas para silenciar los pasos y hacer eco del ministerio en toda la sala. Por vanidoso y tonto que fuera, no podía soportar que lo deshicieran todo tan fácilmente. “Si yo tengo la culpa de que hayan venido”, dije, “entonces me corresponde a mí recuperar nuestros papeles. No tengo intención de buscar problemas”.
Elizabeth resopló. “Me temo que descubrirás que, cuando se trata de problemas, los patriotas son hombres de virtud relajada: no necesitan ningún cortejo”.
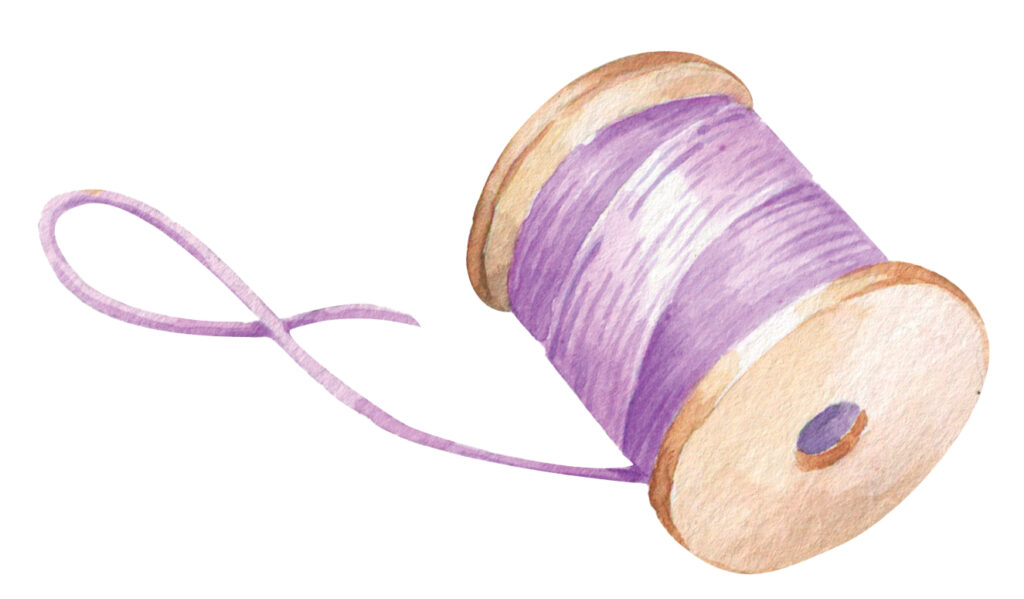
No había ninguna duda de que Abigail me acompañaría en mi locura de recado. Estaba apostando mucho a la fe de que los ladrones que estaban saqueando el vecindario se comportarían como caballeros conmigo. Pero yo era una mujer cuáquera de ascendencia galesa y escocesa. Los únicos rastros de Europa en las venas de Abigail habían llegado allí por el mismo tipo de violencia que tenía que temer de la banda del general Washington.
Nos separamos al final de la valla del cementerio: ella de vuelta a Tredyffrin con Elizabeth Richardson, y yo a través de las colinas hacia el río.
“Volveré por tu camino”, le dije, entregándole mi manto.
“Si no lo haces”, dijo Abigail, “enviaré a los británicos a que te rescaten”.
Cuando la puntada estaba hecha, el resultado fue instantáneo: la herida comenzó a unirse, repeliendo la sangre y el barro. El sangrado se ralentizó, se detuvo y se lavó, dejando nada más que carne limpia y entera debajo.
Uno de los dragones de Washington me encontró en la ladera con vistas al molino. Echó un vistazo a mi hábito de viaje, seco e impoluto, e insistió en escoltarme hasta sus compañeros.
El molino y la fragua inferior estaban llenos de hombres, que venían del río con las manos vacías y se iban de nuevo con barriles, municiones y propiedad robada. Dentro del molino, las alfombras del Meeting estaban apiladas en rollos en medio del suelo, conspicuamente prístinas entre el tesoro cubierto de harina.
Una carrera se sentaba encima de una fila de barriles de harina, un tramo de ella desenrollado junto a nuestro escritorio. Junto a ellos, un oficial pelirrojo con rasgos delgados y angulosos examinaba nuestros papeles.
“Hamilton”, saludó mi escolta. “Tenemos un enviado de los cuáqueros”.
Hamilton levantó la vista.
Para cuando mi escolta se había alejado, Hamilton se había percatado del estado limpio y seco de mi hábito de viaje. “Tengo el honor de dirigirme a…”, volvió a consultar nuestras actas, “¿a la señorita Suzannah Morton?”
“Así es”, dije. Nuestros ancianos tenían mucho que decir sobre mi costumbre de dejar de hablar con sencillez cuando no estaba entre Amigos, pero al menos podía llevarlo como armadura entre enemigos.
Hizo una reverencia cortés. “Alexander Hamilton. Su trabajo es ingenioso, señora. Con alguna adaptación, creo que estas puntadas podrían silenciar los mosquetes tan bien como los pasos”.
Algo parecido al pavor se deslizó por mi espina dorsal antes de extenderse por mi rostro, donde estaba segura de que lo veía tan claramente como yo lo sentía. ¿No era suficiente con que hubieran robado de la casa de Meeting; pretendían usar las puntadas que Abigail y yo habíamos inventado para la guerra? “Mi trabajo no es un arma”, dije.
Mis palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como un aliento helado, frío de horror.
Hamilton pasó sus dedos sobre las puntadas, estudiándolas. Sabía lo suficiente de brujería como para haber distinguido la carrera donde habíamos puesto las puntadas de raíz: el tallo del que crecía todo el patrón. “Nuestros brujos pueden deshacer todas estas puntadas y resolverlas de esa manera, pero les ahorraría mucho tiempo si nos dijera cómo lo ha hecho”.
No podía imaginar de dónde había sacado la idea errónea de que yo quería ahorrar tiempo a los patriotas, pero no parecía tener sentido preguntar. Los brujos de Washington podían hacer lo que su conciencia les permitiera. No tendrían ninguna ayuda de mí.
“No me imagino que el argumento de que un final rápido de la guerra salvaría vidas le convencería”, dijo.
Negué con la cabeza, sin dejar de mirar fijamente. “No puedo ayudarte”.
“Y no le insultaré ofreciéndole un pago”, dijo. “Me temo que no puedo devolver esto a vuestro Meeting”.
Mi mente se aceleró. ¿En qué iba a convertirse nuestro trabajo? ¿Un bayoneta más en una guerra que ahogaba el campo en sangre y anarquía? ¿No había nada que lo impidiera?
Mi mirada se dirigió a la mano de Hamilton sobre nuestro escritorio. Si las alfombras estaban condenadas, al menos podía honrar mi palabra a Elizabeth Richardson con respecto a por qué había venido. “¿Me permitirás al menos recuperar nuestros papeles?”
¿Vuestros papeles?
Empezó a recogerlos para mí cuando alguien llamó desde la puerta: “¡Hamilton! ¡Echa una mano con la chalana!”.
“Discúlpeme”, dijo Hamilton. “Confío en que pueda salir sola, señorita Morton”.
No esperó a que respondiera, sino que cogió el escritorio y salió apresuradamente por la puerta, dejándome sola en el molino.
Miré nuestros papeles, cuidadosamente guardados en nuestro libro mayor, y junto a ellos, las puntadas de raíz de mi mayor obra. Abigail y yo habíamos concebido el patrón en la parte trasera del taller de mi tía, después de que Mary Reese se lamentara de haber perdido los oídos para escuchar el ministerio de Dios: si la brujería podía absorber el agua, ¿por qué no el sonido?
El silencio fue lo primero: pasos, toses, el ronquido ocasional, todo podía silenciarse en los hilos. Amplificar un sonido sin atraparlo, llevarlo a través del suelo y hasta los oídos que esperaban, llevaba más tiempo. Habíamos pasado semanas diseñando la puntada antes de que llevara la propuesta al Meeting.
Y ahora estaba allí sentado en una pila de tesoros saqueados, esperando a ser llevado apresuradamente por el Schuylkill para silenciar el mosquete de un patriota.
No podía esperar robarlo de vuelta, con el molino lleno de patriotas. Pero las puntadas de raíz. Sin ellas, no había nada que copiar: todo lo demás eran puntadas repetidas simples. La raíz es lo que absorbía el sonido de cada carrera de la alfombra y lo mantenía o lo hacía resonar. Dios me ayude, no podía dejar que los patriotas copiaran el trabajo de Abigail y mío.
Saqué unas tijeras de mi bolsillo y corté el hilo de brujería.
El trueno que escapó de los hilos casi me ensordeció.
Retrocedí tambaleándome, tapándome los oídos, mientras otro resonaba, y otro.
Había cortado el hilo para el silencio. Sin él, cada paso atrapado en esas puntadas se escapaba, hinchándose a través del rollo de alfombra, que atrapaba el sonido y lo amplificaba de nuevo, de nuevo, de nuevo, cada uno rebotando a través de los hilos hasta que resonaba como fuego de mosquete.
Mientras me apresuraba a cortar el resto de la raíz y sacaba las puntadas, Hamilton apareció en la puerta, pálido de shock. Con los ojos tan abiertos como un caballo asustado, contempló la escena de mí de pie sobre la alfombra, con las tijeras aún en la mano. “¿Qué has hecho?”
Un eco de la alfombra resonante respondió antes que yo: el agudo staccato del fuego de mosquete, desde algún lugar de la colina.
Hamilton miró hacia allí, luego entró en el molino. “Te han oído”. Se quitó el cuerno del cinturón y empezó a cargar un mosquete. “Deberías correr, señorita Morton”.
Y corrí: guardé mis tijeras y salí corriendo hacia el arroyo, sosteniendo mi pañuelo blanco de brujería por encima de mi cabeza mientras iba.
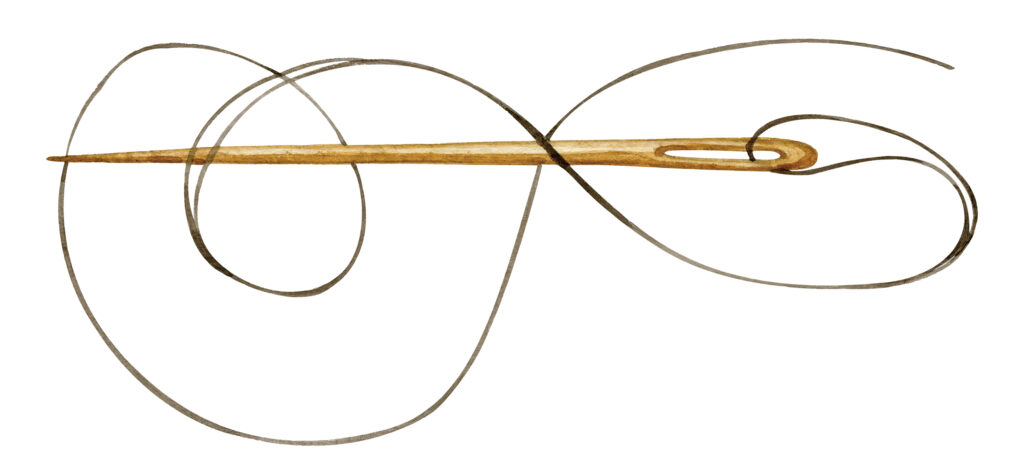
Podría haber imaginado una bala de mosquete volando a mi lado antes de saltar por la orilla del arroyo, pero no me detuve a mirar: me deslicé por la orilla embarrada y me metí en la corriente hinchada por la lluvia.
Cuando encontré mi equilibrio y miré hacia atrás, los patriotas corrían hacia el río, donde tenían una chalana apilada con barriles. Varios habían tomado el caballo y estaban devolviendo el fuego de mosquete de las tropas británicas mientras se retiraban al vado.
Hamilton venía detrás de ellos, el humo de su mosquete espeso a su alrededor mientras montaba su caballo en medio del rápido staccato de otra descarga.
Acababa de rodear mi lado del molino cuando se apoderó de su caballo, luego se desplomó. Cayó sin sentido de su silla, dejando una raya de sangre roja en el pelaje de su caballo. El animal se encabritó y corrió, dejando a Hamilton atrás en el barro, a no más de tres pasos de mí.
Me apoyé contra la orilla del arroyo, tan quieta como las piedras resbaladizas bajo mis pies, y observé la respiración de Hamilton entrar en jadeos trabajosos.
Yo le había hecho esto.
Yo había traído esta violencia sobre la colina. Tan seguro como si hubiera disparado el mosquete yo misma, había dejado a Hamilton sangrando en el barro.
El fuego de mosquete retrocedió en la fuerte lluvia. Aparté mi mirada del ascenso y descenso tartamudos del pecho de Hamilton para descubrir que sus compañeros habían logrado alejar a los británicos.
Subí a la orilla del arroyo y me arrodillé al lado de Hamilton. “¿Hamilton? ¿Puedes oírme?”
Su rostro estaba tan blanco como mi pañuelo, gris de dolor. Si me reprochaba, no estaba en condiciones de mostrarlo. Alcancé su mano y él apretó la mía con fuerza. Con su izquierda, apartó su chaqueta ensangrentada de su pecho.
El desastre que la bala de mosquete había hecho en su pecho era claro de ver: la propia bala sobresalía de la herida con cada respiración trabajosa. Observé con horror cómo sus dedos rascadores encontraban la bala y la sacaban.
Jadeó ante el esfuerzo, luego su cabeza se echó hacia atrás y su mano se aflojó en la mía. Su respiración era lenta y superficial.
Presioné mi pañuelo contra su herida, tratando de detener el sangrado. Estaba trabajado para la limpieza y la reparación, pero podía absorber la sangre, simplemente no la mantendría, cuando se lavaba. Pero la sangre de su herida seguía saliendo. Un pañuelo no sería suficiente.
“Cósalo, señorita Morton”, la voz de Hamilton era un susurro dolorido. “Por favor”.
Empecé a decirle que no servía de nada: nadie había trabajado nunca con brujería en carne viva, no en siglos de intentos. Pero mientras observaba las puntadas de raíz de mi pañuelo brillar blancas contra el rojo de su sangre, me sorprendió el recuerdo de correr puntadas repetidas de una carrera de alfombra a la siguiente, y la Verdad brilló a través de mí como una luz a través de la niebla: la carne no podía sostener las puntadas de raíz, pero aún podía salvarlo.
Saqué un carrete de hilo de brujería de mi bolsillo. “Esto dolerá”, le dije a Hamilton, pero estaba demasiado fuera de sí para oírme. Apenas gimió mientras trabajaba una puntada repetida a través de las puntadas de raíz de mi pañuelo y en la carne debajo.
Cuando la puntada estaba hecha, el resultado fue instantáneo: la herida comenzó a unirse, repeliendo la sangre y el barro. El sangrado se ralentizó, se detuvo y se lavó, dejando nada más que carne limpia y entera debajo.
Mientras guardaba mi hilo y mis tijeras a buen recaudo, las voces se filtraron a través del crepúsculo que se reunía.
Me apresuré a ponerme entre Hamilton y el sonido, celosa del milagro que Dios había usado mis manos para obrar.
Mi hábito de viaje era sencillo, cuáquero, pero aún así estaba impecable y seco; si Dios quiere, sería suficiente para desviar la mirada del montón embarrado de un hombre a mi espalda.
Alrededor del molino vino no un hessiano sino un soldado negro, uno de los leales de Howe. Me vio y levantó su mosquete. “¿Suzannah Morton?”
“Me temo que tienes lo mejor de mí”, tartamudeé.
“La señorita Abigail Freeman sugirió que podríamos encontrar a los hombres de Washington acosándote aquí”, dijo. “Estás a salvo ahora, señorita Morton. Hemos ahuyentado a los patriotas”.
Desde el molino, alguien gritó con alegría: “¡Los rebeldes nos dejaron una fortuna en brujería!”.
Caminé en su dirección, con la esperanza de distraerlo del hombre en el barro, pero cuando rodeamos el molino miré hacia atrás, y Hamilton se había ido.
La siguiente vez que vi a Hamilton fue el vigésimo sexto día del duodécimo mes de ese año. Washington había tomado nuestra casa de Meeting para un hospital, y las camillas de soldados febriles habían reemplazado nuestros bancos.
Abigail se sentó junto a uno de estos con uno de los brujos de Washington. “También necesitas el patrón para la limpieza”, dijo, mirando las puntadas, “o el hombre se curará solo para morir de fiebre”. Abigail había sido la que descubrió eso, cuando estábamos en Filadelfia enseñando a los brujos de Howe.
La puerta se abrió, y entró Alexander Hamilton, sano y salvo, tras los talones de George Washington. Al verme, se abrieron paso por el pasillo improvisado.
Se me ha conocido en mi tiempo por disfrazar el desprecio como peculiaridad cuáquera, pero por todo lo que Hamilton había hecho, no podía guardarle rencor: al tomar nuestras puntadas para el silencio, me había llevado a la Verdad. Incluso Elizabeth Richardson reconoció la divinidad en la brujería que podía reparar los males que los hombres se infligían unos a otros.
Así que dejé las puntadas que estaba deshaciendo en el suelo de madera desnuda y me levanté para saludar a nuestros invitados.


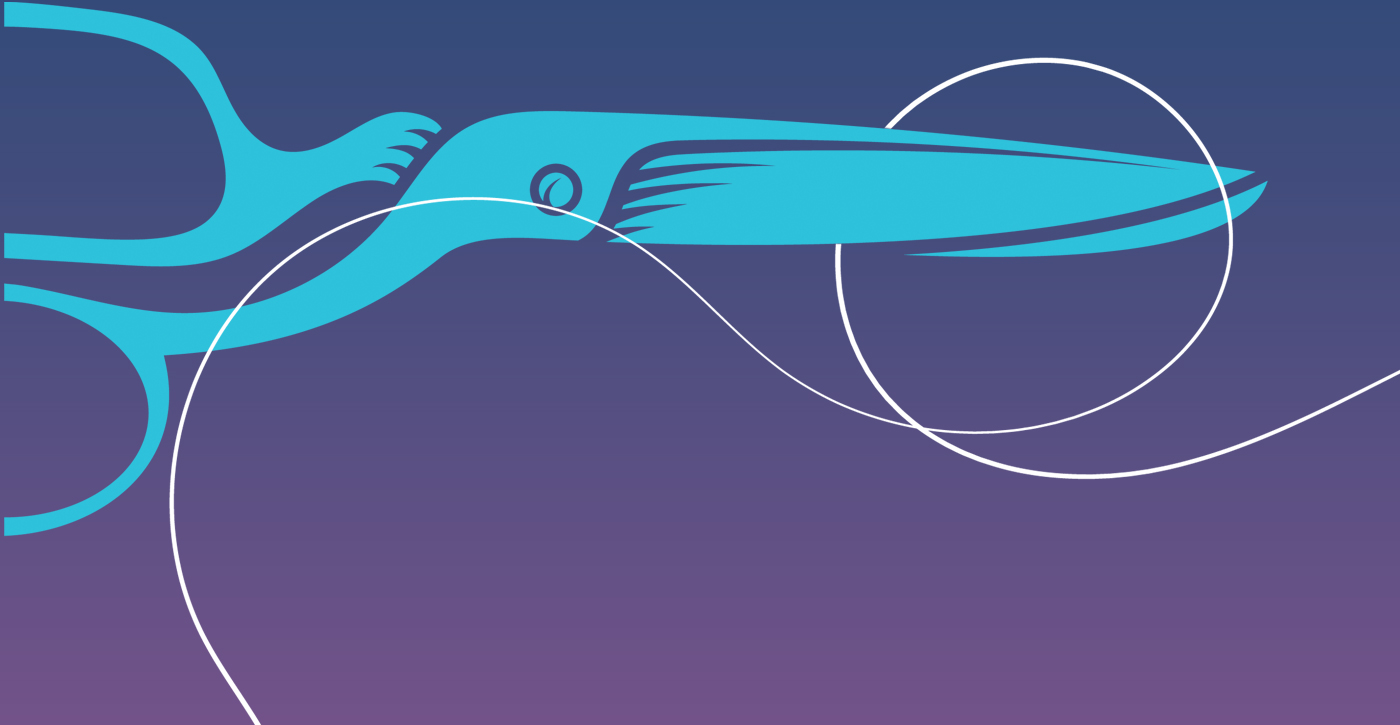



Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.