Después de la tímida sonrisa entre su bigote y perilla canosos, lo primero que noté de Jim Corbett fueron sus manos nudosas, deformadas por la artritis reumatoide. Debía de sentir dolor, pero nunca le oí quejarse. Estaba ocupado pasando de contrabando a refugiados de Centroamérica a través de la frontera entre Estados Unidos y México, conectándolos con una red de personas que los transportarían a casas seguras o iglesias que les ofrecieran asilo.
Algunos refugiados solicitarían asilo político, al que tenían derecho según el derecho nacional e internacional. Otros se dirigirían a ciudades donde les esperaban familiares.
“Pasarlos” de contrabando al país para evitar su arresto y deportación era contrario a la ley federal. Cualquiera que fuera sorprendido ayudando a un “extranjero ilegal” podía ser multado y pasar cinco años en prisión. Pero Jim Corbett, un cuáquero, respondía a una ley superior: ayudar a un extraño necesitado, tal y como lo exige su fe y siglos de una antigua tradición religiosa de dar refugio a quienes huyen de la persecución.
En aquellos días, Tucson, Arizona, era un importante punto de cruce para una oleada de refugiados que huían de las guerras y la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras. No mucha gente en Estados Unidos era consciente de la situación entonces, pero los cuáqueros locales, los sacerdotes católicos y los feligreses protestantes de la zona de Tucson sabían lo que estaba pasando.
Los centroamericanos huían de sus países a causa de guerras que les obligaban a elegir bando o a ser fusilados. Sus historias sobre las atrocidades que habían presenciado o sufrido eran inimaginables para los norteamericanos. Pero seguían llegando más refugiados, y los horrores de lo que estaba ocurriendo en sus países se corroboraban una y otra vez.
Jim Corbett era un profesor de filosofía formado en Harvard y ganadero de cabras de Arizona sin interés por la política. Se había hecho cuáquero durante la guerra de Vietnam. Su rancho limitaba con México, pero no le daba mucha importancia. Un día de mayo de 1981, oyó hablar de un refugiado salvadoreño que había sido detenido por la Patrulla Fronteriza. Al día siguiente, Jim fue a buscarlo y lo encontró en una cárcel de Nogales. Se sorprendió al ver a muchos otros refugiados centroamericanos detenidos a la espera de ser deportados, lo que iba en contra del tratado de la Convención de Ginebra que Estados Unidos había firmado. Los refugiados tenían derecho a solicitar asilo político en Estados Unidos si podían demostrar que tenían un temor fundado a ser perseguidos. Sus casos serían escuchados en una fecha indeterminada. La mayoría de las solicitudes eran denegadas por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).
“Mi esposa Pat y yo les preparamos un apartamento en nuestra casa”, explicó Jim en una carta a sus seguidores:
Pronto se llenó hasta los topes. Asumiendo que las crisis de vida o muerte de este tipo son siempre emergencias a corto plazo, no nos guardamos nada, pero en el transcurso de los meses siguientes empezamos a darnos cuenta, a medida que nuestra energía y nuestros recursos disminuían, de que la emergencia era crónica.
Jim recurrió a los cuáqueros y a la red cuáquera, seguro de que ayudarían debido a su tradición de “decir la verdad al poder”.
Ese mismo año, mi marido y yo estábamos visitando a sus padres en Tucson. Una noche, entablé conversación con una colega suya que mencionó que estaba tomando clases de español. Le pregunté la razón por la que aprendía español. Ella vaciló, pero confesó a duras penas que estaba ayudando a refugiados. Después de que la interrogara más a fondo, me habló de un cuáquero llamado Jim Corbett que hacía viajes regulares a México para guiar a centroamericanos a través de la frontera para evitar ser capturados y deportados. Yo dije: “Debo conocer a este hombre”.
Mi marido y yo habíamos estado afincados en Ciudad de México durante los últimos cinco años, cubriendo las guerras centroamericanas para ABC News. Estábamos familiarizados con las condiciones que obligaban a la gente a marcharse. Que hubiera estadounidenses dispuestos a arriesgarse a alterar sus vidas bien ordenadas para ayudar a extraños era una historia convincente.
“No voy a dar publicidad a un montón de iglesias”, fue el rechazo de Av Westin, el productor ejecutivo del programa semanal de noticias de la ABC 20/20, cuando le presenté la historia. NBC y CBS también la rechazaron. Así que recurrí a la PBS y solicité una subvención a la Corporation of Public Broadcasting. Se dieron cuenta de la importancia de la historia y nos concedieron una subvención. Nuestro documental se emitiría en una serie de la PBS llamada Matters of Life and Death.
Llamé a Jim con la buena noticia. Incluso en su forma discreta, pude notar que estaba emocionado y ansioso por ayudar. Durante los meses siguientes, hablamos con frecuencia por teléfono e intercambiamos cartas. Él suponía que su teléfono estaba pinchado, así que las llamadas eran breves y no explícitas.
Sus cartas estaban llenas de detalles sobre sus muchas excursiones a la frontera mexicana con Guatemala, donde muchos salvadoreños y guatemaltecos habían huido para ponerse a salvo. Jim, que hablaba español con fluidez, llegó a conocer a sacerdotes y gente local que los albergaba y alimentaba. Buscó a personas que se habían puesto en contacto con la red informal de la iglesia pidiendo ayuda. Algunos refugiados, escribió Jim, habían tenido la suerte de encontrar un trabajo temporal y decidieron quedarse en México en lugar de arriesgarse a la incertidumbre del viaje hacia el norte. Otros tenían familiares en Estados Unidos. Aunque Jim les dijo que el viaje sería duro y que serían perseguidos en Estados Unidos por agentes fronterizos, decidieron correr el riesgo con él como guía. En al menos una ocasión, Jim se disfrazó de sacerdote local para pasar desapercibido.
Mientras Jim estaba ocupado en México, nosotros estábamos en Madison, Wisconsin, donde filmamos a la Iglesia Episcopal de St. Francis House deliberando si unirse o no al movimiento santuario. Tras testimonios desgarradores y lágrimas, la congregación decidió correr el riesgo y unirse a la red de santuarios desafiando la ley y las políticas de inmigración de Estados Unidos.
Ahora nos centrábamos en encontrar una familia cuya historia fuera convincente y que no tuviera miedo de aparecer en cámara, confiando en Jim para que fuera nuestro “director de casting”.
El 22 de abril de 1985, escribió: “Una pareja joven con un niño de unos cuatro años está esperando en D.F. (el Distrito Federal, es decir, Ciudad de México). El hombre acaba de salir de Mariona (una prisión en El Salvador) después de nueve meses, y la mujer también estuvo encarcelada brevemente. Son fotogénicos, agradables y tienen mucho que contar. Fotografías publicadas documentan la presencia del hombre en la prisión”. Sonaban perfectos.
Quedamos en reunirnos con Jim y la familia salvadoreña en Ciudad de México. Filmamos a Jim informando a la familia sobre su plan: viajarían juntos en autobús a una ciudad fronteriza en el lado mexicano del Río Grande. Luego, a la tarde siguiente, después de llegar, cruzarían el río por un punto remoto y estrecho que había sido revisado. Tanto el lado mexicano como el estadounidense del río estaban en una zona agrícola. Había un camino de tierra patrullado por agentes, pero solo hasta las 4 de la tarde todos los días. Esperarían hasta que la Patrulla Fronteriza se marchara. Entonces cruzarían nadando. Alguien estaría esperando para recogerlos. El mismo camino que utilizaba la Patrulla Fronteriza sería su vía de escape.
Jim tenía un chaleco de natación para la niña y una pequeña cámara de aire para su madre, que estaba oculta en una bolsa de plástico y tenía que inflarse rápidamente en el río. Jim nadó, remolcando a la niña, mientras que el padre nadó, arrastrando algunas pertenencias en una bolsa de basura detrás de él. Su esposa le siguió en la cámara de aire. En el lado estadounidense, una monja esperaba nerviosamente en la orilla del río. Empapados, corrieron directamente a su coche, saltaron dentro y salieron a toda velocidad. Podían ser detenidos e interrogados por cualquier Patrulla Fronteriza en las carreteras que tenían por delante. Más tarde nos dijeron que habían llegado a la casa segura.
Jim iba a donde le llamaban con fondos proporcionados por un grupo de apoyo a los refugiados de Tucson y con donaciones de organizaciones religiosas y particulares. Viajaba en autobús, pasando semanas fuera de casa. Este era su ministerio. A medida que el número de refugiados que solicitaban asilo aumentaba, también lo hacía el número de iglesias y sinagogas que se unían públicamente a la red de santuarios, criticando abiertamente las políticas de inmigración de Estados Unidos y las políticas exteriores que, según ellos, habían creado la crisis de los refugiados.
En agosto de 1982, la revista People publicó un extenso artículo sobre Jim y el trabajo del santuario, incluyendo una fotografía de él de casi una página completa. Un mes antes de la publicación, recibimos una carta de Jim diciendo que todo había ido bien en el viaje con el reportero de People. “Después de que People publique, estaré bien quemado (literalmente, muy quemado) como contrabandista, pero házmelo saber si puedo ayudar en algo”.
La calma exterior de Jim desmentía el impacto emocional de lo que estaba haciendo.
En una charla en Austin, Texas, en 1982, Jim explicó lo muy difícil que era hablar ante grupos de posibles simpatizantes. “Cuando estoy con los refugiados”, dijo, “puedo mantener mi equilibrio emocional, pero cuando intento hablar con otros en términos específicos y personales sobre lo que está ocurriendo, el dolor se impone y me incapacita”.
A medida que el movimiento santuario creció hasta 70 iglesias declaradas en todo el país, las políticas de inmigración de Estados Unidos y la propia política exterior de Estados Unidos se volvieron controvertidas. Jim advirtió a sus seguidores:
Debemos esperar que el gobierno intente destruirnos, especialmente si, como parece probable, la participación militar de Estados Unidos en Centroamérica aumenta drásticamente. Debido a que el gobierno de Estados Unidos considera que ayudar a los refugiados salvadoreños y guatemaltecos indocumentados en este país es un delito grave, no tenemos un término medio entre la colaboración y la insurrección. . . . Para aquellos de nosotros que seríamos fieles a nuestra lealtad al Reino de la Paz, tampoco hay forma de evitar reconocer que, en este caso, la colaboración con el gobierno de Estados Unidos es una traición a nuestra fe. . . . Podemos servir al Reino del Amor o podemos servir al Reino del Dinero, pero no podemos hacer ambas cosas.
Jim no solo tenía problemas con el gobierno de Estados Unidos. En una carta informativa que recibimos de él fechada el 3 de enero de 1985, escribió: “El gobierno mexicano se ha puesto bastante serio en cuanto a atraparme, así que últimamente me he estado quedando de este lado de la línea. En realidad, me siento bastante bien de haber sido utilizado para la mayoría de las cosas que he estado haciendo durante los últimos 3 años y medio”.
En 1986, 11 trabajadores del santuario fueron acusados, Jim entre ellos. Irónicamente, él era el miembro de más alto perfil del grupo, pero él y otros tres fueron absueltos. Los demás fueron condenados. En el juicio, Jim declaró que el movimiento santuario era imparable.
La última vez que vi a Jim fue en las sesiones anuales del Southeastern Yearly Meeting de la Sociedad Religiosa de los Amigos. Había convencido a mi Meeting anual para que invitara a Jim a dar nuestra conferencia anual Walton. Su libro
El 2 de agosto de 2001, Jim murió en su rancho, que había convertido en un santuario de vida silvestre y un retiro en la naturaleza para cualquiera que buscara crecimiento espiritual. Había estado escribiendo otro libro, que fue publicado póstumamente en 2005, Sanctuary for Life.
Jim Corbett no solo respondió a “eso de Dios” en todos, sino que también preguntó qué podía hacer si se necesitaba ayuda y luego la dio. Soy una mejor persona por haberle conocido. Me puso el listón muy alto de lo que significa ser cuáquero: en el mundo, pero no del mundo.


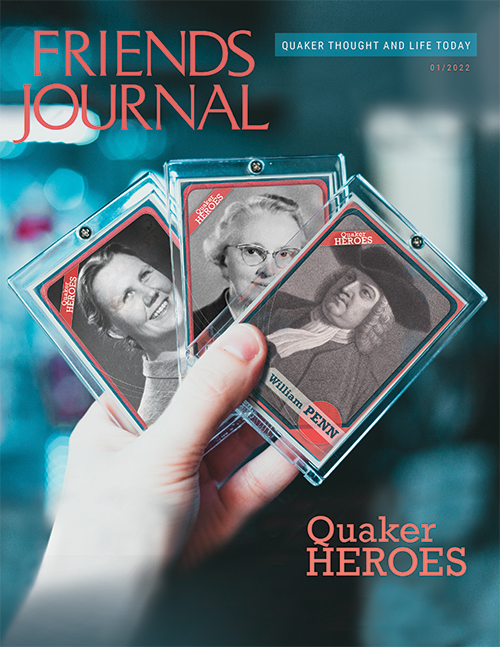


Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.