
Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 12 años, lo que encendió la chispa de mi carrera de 40 años como oncólogo pediátrico. La cultura en la Gran Bretaña de los años 50 consistía en evitar hablar de la muerte, especialmente con los niños. No me contaron su fallecimiento hasta tres días después, en una breve excursión a casa desde mi internado. Veinticinco años después, emigré a Estados Unidos y, por casualidad, conocí a los cuáqueros en Columbus, Ohio. Era una época difícil de mi vida. Había terminado mi matrimonio y estaba luchando contra el estrés del choque cultural y la crianza de los hijos a distancia. Pero supe que había encontrado un hogar espiritual instantáneo en ese silencio de adoración y en su aliento a escuchar en oración la voz suave y apacible. Algo en el hecho de ser recibido por Amigos cariñosos y escuchado sin juzgar me permitió finalmente empezar a deshacerme del dolor acumulado que había reprimido desde la adolescencia temprana.
A menudo me preguntan cómo pude pasar mi vida laboral rodeado de niños gravemente enfermos, a menudo cerca de la muerte, y seguir sintiéndome realizado. He llegado a ver que ese trabajo me devuelve al menos tanto como yo le aporto: en relaciones íntimas y amorosas con estos jóvenes, familias y compañeros de trabajo. Las barreras artificiales que erigimos se derrumban.
Cuidar de estos niños llegó a ser una profunda fuente de consuelo. Me inspiraron no solo por su valentía y resistencia, sino también por su aparente aceptación del destino que les había tocado. Aunque algunos se recuperarían y llevarían una vida sana, muchos no lo harían. No entraba en la descripción de mi trabajo dedicar tiempo al final del día a sentarme en sus camas y aprender sobre sus vidas, y compartir algo de la mía. Fue junto a la cama de estos niños y familias donde tuve la oportunidad de tocar el núcleo de la relación médico-paciente. Una parte de mí ciertamente sentía una sensación de fracaso por no poder ofrecer siempre un tratamiento eficaz. Pero ante el cáncer incurable de un niño de cinco años, también me di cuenta de que mi presencia al final servía para un propósito. Había pasado de ser un reparador ocupado a un testigo silencioso, de un profesional objetivo a un compañero que escucha.
Convertirme en cuáquero me enseñó a creer en la “medicina del espíritu”. Me alegra decir que la mayoría de las facultades de medicina ahora tienen cursos sobre la muerte y sobre la espiritualidad en la medicina, pero aprendí casi todo lo que sé de mis pacientes: prestando buena atención y descubriendo lo que funcionaba. Y gracias al cielo por el humor: a veces puede hacer que lo insoportable sea soportable. Mi amigo Patch Adams dice: “¡Muéstrenme pruebas de que la solemnidad haya curado alguna vez algo!”. Y parafraseando a G.K. Chesterton, los niños como los ángeles pueden volar, porque se toman a sí mismos a la ligera.
Mis creencias cuáqueras me hicieron consciente de lo vital que es llevar el cuerpo, la mente y el espíritu al trabajo cada día y, dado que hay algo de Dios en todos, estar preparado para encontrar ese espacio pequeño y tranquilo no solo en cada persona, sino en cada situación. Siempre que podía recordar traer una pequeña parte del silencio meditativo de la adoración cuáquera al lado de la cama, podía llegar a sentirse más como comunión que como conversación. Esto era lo único que me permitía establecer una verdadera conexión. Los niños suelen estar más en contacto con su ser espiritual que los adultos, quizás especialmente cuando se enfrentan a una enfermedad que pone en peligro su vida.
Poco después de convertirme en médico adjunto en un hospital universitario, un oncólogo radioterápico me remitió a un chico de 16 años con cáncer de huesos avanzado (lo llamaré “Brian”). Cuando entré por primera vez en su habitación del hospital, estaba estirado en una camilla con un dolor evidente, con sus padres a ambos lados. No fue hasta que me acerqué y nuestros ojos se encontraron que vi abruptamente que todo este escenario era un mar desconocido para mí. Nunca había tenido que decirle a un paciente, y mucho menos a un adolescente, que tenía poco que ofrecer salvo consuelo. Ciertamente, nunca había pronunciado esa palabra D espectral. En todas las conversaciones en las que había estado presente entre médicos superiores y pacientes, nunca había visto que se mostrara una verdadera franqueza. Ninguno de mis profesores había hablado siquiera en privado sobre cómo debían ser esos diálogos; no estaba en el plan de estudios.
Así que aquí estaba yo, y aquí se acababa la responsabilidad. No podía eludir la verdad y ser fiel a mí mismo. Sentí la tensión en la habitación, pero Brian me sostenía la mirada, como si ya fuera hora de que alguien le hablara de lo que estaba pasando. Tuve una fuerte intuición de hablar con Brian directamente, y no esperar a poder hablar de él a sus espaldas con sus padres. Acerqué mi silla a su lado, puse una mano en su antebrazo y le pregunté por sus síntomas, si estaba recibiendo suficientes analgésicos (no lo parecía) y cómo habían sido sus tratamientos. Era difícil sacarle información hasta que le pregunté cómo le gustaba pasar el tiempo. Se relajó, mencionó a los amigos que venían a verle, logró una sonrisa irónica por perderse tantas clases. Después de un rato, incorporé a sus padres a la conversación, preguntándoles qué les había dicho el otro médico. Se sentían incómodos hablando libremente delante de Brian, pero cuando vieron que no tenía prisa por irme y que les animaba a abrirse un poco, las cosas empezaron a fluir. Y esa temida palabra C —cáncer— surgió seguramente por primera vez entre los tres.
Por mi parte, tuve otra epifanía más feliz: escuchar en gran medida en silencio era mucho más fácil que llenar el aire con palabras. Me dio la oportunidad de percibir no solo su comprensión, sino también la temperatura emocional entre ellos, y me dio tiempo para enmarcar mi propio enfoque. Empecé a hablar de lo que realmente significaba que los tratamientos dejaran de funcionar. Les hablé de la quimioterapia, de lo que podían esperar razonablemente y a qué precio en términos de efectos secundarios. Dejé que cada detalle calara, mientras me daba tiempo para respirar y asimilar su respuesta. Les dije que debían sopesar las cosas entre ellos y no precipitar su decisión, y que estaría encantado de cuidar de Brian, ayudarle con su dolor y otros síntomas, tanto si elegía recibir la quimio como si no. No preguntaron por el futuro, y nadie usó la palabra D, pero su presencia era palpable.
Cuidé de Brian durante las seis semanas siguientes hasta su muerte. No hablaba libremente en presencia de sus padres, pero encontramos oportunidades para hablar en privado y con franqueza sobre lo que podía esperar a medida que se acercaba su hora. Lo que aprendí de mi mentor adolescente fue que no temía a la muerte, pero sí le preocupaba lo terriblemente duro que sería para sus padres. Parecía aceptar que su corta vida tenía sentido y había servido para algún propósito. Criado en una tradición religiosa anglicana, creía sencillamente que le esperaba un cielo. Habló cada vez menos hacia el final, así que nos permití a ambos consolarnos con la creciente tranquilidad de su habitación privada. Le hablé de mi forma cuáquera de adoración, y tuve la fuerte sensación de que entendía que mi estar sentado con él en silencio era un acto de oración.
Después de su muerte, estaba hablando con otro oncólogo pediátrico sobre mis conversaciones con Brian, y me dijo que le parecía mejor “decir toda la verdad, pero decirla de forma indirecta”, en lugar de salir directamente y decirle a un joven que iba a morir.
Más adelante en mi carrera, me convertí en el director médico de un hospicio infantil, lo que me dio muchas oportunidades de visitar a niños con enfermedades incurables y que limitaban su vida en sus hogares. Por lo general, podía estar al lado de la cama cuando un niño moría. Me hice muy amigo de una niña de cuatro años, Marie, cuyos tratamientos ya no funcionaban. Cuando volvió a casa por última vez, Marie dejó claro que ya no quería dormir en su habitación. Su madre me dijo que le había asustado algo —quizás alguna presencia— allí dentro, aunque su hija no era capaz de articular lo que le molestaba. Marie insistió en querer tener a su familia cerca en todo momento, así que prepararon una cómoda cama de colchón en el suelo del salón, y sus padres se turnaron para dormir a su lado. Entonces, la noche antes de su muerte, de repente anunció a su madre que quería volver a su habitación “a jugar con mis amigos”. A los pocos minutos de estar metida en su propia cama por primera vez en varias semanas, cerró los ojos y se marchó. Nos quedamos reflexionando sobre el misterio, de alguna manera reconfortante, de quiénes podrían ser esos amigos suyos.
Escribí el siguiente réquiem para Marie, y para otros niños que he conocido y perdido.
Flores y soldados
Una helada final inoportuna derribó mis regimientos de azaleas de marzo;
un suceso no más racional que la muerte del niño.
Anoche habían desfilado, con los tallos erguidos, mi guardia de rosas y carmesíes,
desprendiendo su cubierta de pétalos sacudidos por el viento para marcar mis puestos fronterizos.
Como este niño elegido, habían brillado brevemente bajo un sol temprano.
Ahora mi caja de vivero rebosa con su valiente residuo.
Su pintura de soldado se ha corrido hasta convertirse en óxido en las grietas de la viruta de cedro,
ellos que se fueron sin previo aviso, sin querer que la edad los arrugara.
El cómo hablar de la muerte y el morir a personas muy enfermas y a sus familias solo ahora está encontrando un lugar en los planes de estudio de las facultades de medicina. Muchos estudiantes todavía reciben poca formación sobre cómo dar malas noticias. La parafernalia de la atención médica puede mantener a las personas con vida casi indefinidamente, incluso cuando sentimos que estamos actuando en contra de nuestra conciencia. Dar malas noticias “bien” requiere una capacidad de cercanía. Tal conexión entre el médico y el paciente debe provenir no de nuestra formación técnica, sino de nuestros corazones: corazón en su sentido antiguo, como el lugar donde el intelecto, la emoción y el espíritu convergen en el ser humano. Esto a su vez pide el don de nuestra presencia, el don de nuestro tiempo. La palabra siervo proviene del griego, θεραπς (theraps), de donde obtenemos terapeuta. Pero siervo también significa asistente, y hoy en día esa etiqueta se adjunta a nosotros los médicos: el médico “asistente”. En mi opinión, los mejores asistentes son aquellos que pueden aportar a su trabajo lo que los budistas tibetanos llaman objetividad compasiva, especialmente en el cuidado de los pacientes moribundos.
En el momento de mi jubilación, tuve la idea de escribir una carta a mi madre, que para entonces llevaba 50 años muerta. Recientemente me había dado por escribir cartas ocasionales a mano, especialmente a mis hermanas, como una pequeña protesta contra la impersonalidad de la correspondencia por correo electrónico. No tenía ninguna expectativa de que ella pudiera “recibir” mi carta en alguna entrega no terrenal, pero había descubierto que escribir cartas a nuestros amados muertos es una antigua forma de arte epistolar. Aparece tanto en C.S. Lewis’s
A grief observed
como en
the wheel of life
de Elisabeth kübler-Ross.. Existen fragmentos supervivientes de tales cartas escritas en papiro, cuencos de cerámica y lino que datan del Reino Antiguo de Egipto (2700–2200 a. C.). La palabra “luto” deriva del indogermánico para recordar, que Scott Becker y Roger Knudson describieron en 2003 como “moverse hacia el espacio mitopoético en el que coexisten los vivos y los muertos”.
En el apogeo de la escritura de cartas, las cartas debieron sentirse como una comunicación oral directa, una conversación continua entre dos personas físicamente distantes entre sí. Habrían llegado a su puerta con la expectativa de una respuesta, así que quizás no debería haberme sorprendido recibir una pronta respuesta de mamá. En octubre de 2007, tres semanas después de escribir mi carta, el marido de mi hermana Elizabeth murió tras una larga enfermedad. De vuelta en su casa después del funeral, Elizabeth sacó una carta con un sello británico en el sobre, y la fecha y el lugar de envío claramente visibles: Weston-super-Mare (nuestro hogar de la infancia en Inglaterra), 31 de diciembre de 1954. Diez días antes de que muriera nuestra madre.
“John, estaba revisando varias cajas que habíamos dejado sin tocar durante años”, me dijo Elizabeth, “y me encontré con esta carta sin abrir de 1954. ¿No es asombroso? Incluso habla de que ella quería que te convirtieras en médico”.
La carta decía en parte:
Mis queridas Elizabeth, Mary, Jane y John, mis más amados, no estaré lejos de vosotras, siempre observando vuestros orgullosos logros. . . . John, espero que te fijes tu objetivo pronto y vayas a por él. Creo que elegirás la medicina . . . recuerda los dos principios que te inculqué: Fe y Fortaleza.
Dios os bendiga, Mamá
Le dije a mi hermana que no recordaba que nuestra madre me hubiera planteado nunca la idea de una carrera médica: “Y pensar que eso era lo que ella quería para mí desde el principio. Lo realmente asombroso, sin embargo, es que le escribí una carta hace menos de un mes, contándole todo sobre lo que terminé haciendo con mi vida”.
Creo que la palabra “más allá” es algo inapropiada. Parece dar crédito a la idea defendida por muchas religiones de que seguimos viviendo en algún sentido cuasi-mortal después de morir. El término “post-muerte” parece más sencillo y no tiene tales connotaciones. Creer que cada uno de nosotros tiene algo de Dios en su interior me lleva a pensar que eso es lo que persiste después de nuestra muerte. Pero, ¿ese algo sigue teniendo algún tipo de conexión post-muerte con nuestros seres más queridos, o incluso con otros que hemos conocido en esta tierra? Tendremos que esperar y ver.


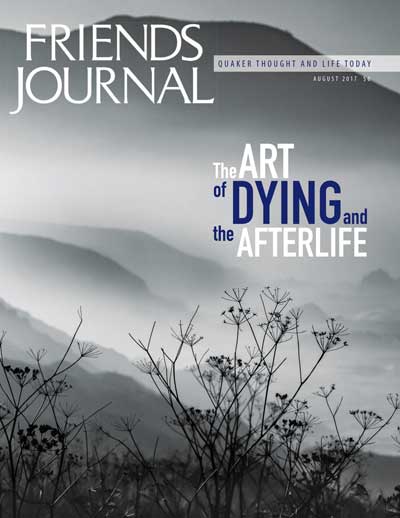


Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.