Libros
Equipo
septiembre 1, 2012
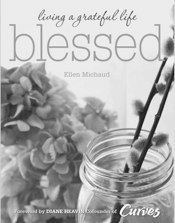 Bendecido: vivir una vida agradecida
Bendecido: vivir una vida agradecida
Por Ellen Michaud, Reader’s Digest, 2011. 176 páginas. 16,95 $/tapa dura, 9,99 $/Kindle.
En medio de una etapa especialmente difícil de mi vida, recibí una invitación de Friends Journal para reseñar Blessed: Living a Grateful Life. ¡La solicitud fue una bendición en sí misma!
El pequeño volumen de Ellen Michaud es una colección de columnas en línea escritas originalmente para mujeres. Aunque enfatiza las vidas y experiencias de las mujeres, sus historias tienen un amplio atractivo humano. Blessed fue nombrado el mejor libro de inspiración espiritual del año (2011) por USA Book News.
Blessed es un buen libro para tener en la mesita de noche, en la mochila o en la guantera. Cada ensayo es un rápido soplo de inspiración y alegría. Michaud está, literalmente, contando sus bendiciones, y las encuentra en todo, desde pulir su tetera de 260 años de antigüedad hasta celebrar el Centro Kakamega para niños huérfanos por el SIDA en Kenia. Su búsqueda es contagiosa: mientras leía el libro, me encontré prestando más atención a los regalos en mi vida e imaginando cómo podría compartir mis historias.
Los ensayos están organizados en temas que tienen un sentido especial para las mujeres, como “Una celebración de los amigos y la familia”, “Marcar la diferencia” y “Reinventarse a una misma”. La primera sección, “Un espacio tranquilo”, se centra en relajar nuestro ritmo acelerado lo suficiente como para asimilar los placeres sencillos que nos rodean. Colocar este tema en primer lugar refleja el reconocimiento de Michaud de las vidas ajetreadas que llevan la mayoría de las mujeres, mientras intentamos hacerlo todo. Nos recuerda el poder de los momentos de paz.
Más de una vez, mientras leía el libro, escuché una vocecilla gruñona en mi interior que decía: “¡Claro que puede entusiasmarse con sus bendiciones, tiene tantas!”. Esto plantea una interesante pregunta sobre el huevo y la gallina: ¿es una abundancia de bendiciones lo que nos lleva a sentirnos agradecidos, o es una “actitud de gratitud” lo que nos lleva a ver las bendiciones? Ellen Michaud escribe en correspondencia privada que “ver verdaderamente estas bendiciones conducirá a un profundo sentido de gratitud”. Creo que podemos entrar en este hermoso ciclo en cualquier lugar, ya sea observando y nombrando las bendiciones que existen, o cultivando una actitud que luego convierta todo tipo de experiencias en bendiciones. Michaud no discute este punto, pero creo que estaría de acuerdo en que, sea como sea que uno cree ese ciclo, declarar nuestras bendiciones nos abre a recibir más de ellas.
Ellen Michaud es miembro del South Starksboro Meeting en Vermont, y hay varias influencias cuáqueras en el libro. Los cuáqueros aparecen en varias historias; algunas secciones incluso comienzan con citas de Amigos. Muchos de los ensayos, en lugar de terminar en conclusiones claras, terminan con una pregunta u observación de que el resultado está por verse. Valores cuáqueros como el silencio, el servicio y la transformación impregnan la obra.
Me sobresalté algunas veces por lo que sentí como sentimientos poco cuáqueros. Una referencia casual a un personaje secundario como un “indeseable” implicaba que algunos de nosotros somos formas de vida superiores. Una historia sobre el Día de Acción de Gracias no tenía ninguna crítica con respecto a la historia racista de esta festividad. Algunas columnas incluían llamamientos a un patriotismo que olía a “Mi país, bien o mal”, sin ningún análisis político.
Blessed también podría haberse beneficiado de una corrección de estilo más cuidadosa para corregir participios colgantes, cambios de tiempos verbales y erratas. ¡Imagínese el efecto cuando se sustituye “pesebre” por “gerente”!
Afortunadamente, Ellen Michaud es una narradora experta. Sabe exactamente cuándo acercarse y centrarse en los detalles, cuándo hacer una panorámica y revelar la imagen más grande, cuándo retroceder y completar la historia de fondo. Su ritmo, fluidez y cadencia hacen que las historias sean muy legibles. Su lenguaje es evocador: los niños que salen de la escuela “saltan arriba y abajo de emoción” y “el sol dorado convierte las… hojas… en pedazos de fuego de arce”.
Michaud entiende que la gratitud, en última instancia, nos abre a la Luz. No se trata de contar y acumular golosinas; se trata de crear una relación con el Espíritu. El libro de la Amiga Michaud tiene como objetivo ayudarnos a abrirnos a una vida con menos estrés y más bendiciones.
Robin Mallison Alpern es cuáquera de toda la vida y miembro del Scarsdale (N.Y.) Meeting. Está agradecida por todas las bendiciones en su vida.
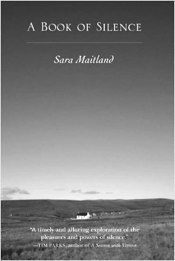 Un libro de silencio
Un libro de silencio
Por Sara Maitland, counterpoint Press, 2008. 320 páginas. 25,00 $/tapa dura.
No haber conocido, como la mayoría de los hombres no han conocido, ni la montaña ni el desierto es no haberse conocido a uno mismo. —Joseph Wood Krutch
A Book of Silence es un relato personal del creciente compromiso de la autora escocesa Sara Maitland con el silencio. El libro comienza en un momento tumultuoso de su vida: ella y su marido se separan; se da cuenta de los cambios menopáusicos; su escritura “se seca”; su religión anglicana ya no la nutre; oye voces y teme la locura. Empieza a hacer algunos cambios, como mudarse a una antigua cabaña en un pequeño pueblo. Inesperadamente, descubre que ama la libertad de la soledad y la “energía del silencio”. Quiere más, tanto vivir en medio del silencio como ser absorbida por él.
Maitland tiene un intelecto de gran alcance que quiere experimentar el silencio, analizarlo y examinarlo en sus dimensiones espirituales, físicas, neurológicas, sensoriales y espaciales. Algunas de estas investigaciones resultan ser viajes secundarios. Pero un tema recurrente a lo largo de este libro es la tensión entre el deseo de silencio y la verbosidad de su escritura, que para ella es la encarnación del ego.
Para Maitland, el paisaje está visceral e inextricablemente ligado al silencio. Lo que le atrae no es el “drama” de las montañas, sino la “enorme nada” de los páramos altos escoceses. Los páramos son su desierto nativo. Ella dice: “Lo miro, y con menos cosas que mirar veo mejor. Escucho la nada y sus silenciosas melodías y ritmos suenan armónicos”.
Explora los paisajes interiores igualmente tranquilos tanto de la sala de meditación zen como de las antiguas casas de reunión cuáqueras. Maitland está impresionada con la intención que informa los dos silencios diferentes, y encuentra que el zen tiene un silencio de oposición, mientras que el meeting para el culto tiene un silencio de escucha. Contrasta estos con lo que describe como un silencio trapense, que en su opinión se trata de disciplina. El concepto de Maitland del silencio trapense es que se deriva del espíritu y la regla de San Benito, que es vivir en “obediencia, humildad, trabajo, oración, sencillez y el amor de Cristo”. Ella concluye, la “comunidad y el silencio son dos disciplinas ligeramente diferentes de amor… Este no es un silencio que está esperando ser roto, como el silencio cuáquero, sino esperando ser completado”. Sin embargo, para algunos cuáqueros, la experiencia del silencio en el culto puede ser en realidad ambas cosas.
El paisaje y el silencio informan cómo vemos, y por lo tanto cómo vivimos, lo cual no está en ningún medio perfecto, sino en una tensión dinámica e incierta. A Book of Silence da testimonio de esto.
Kathy Slattery vive en una granja amish en la zona rural del oeste de Nueva York, y adora y viaja con Orchard Park (N.Y.) Meeting.
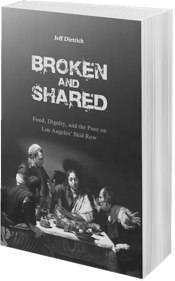 Roto y compartido: comida, dignidad y los pobres en el skid row de los Ángeles
Roto y compartido: comida, dignidad y los pobres en el skid row de los Ángeles
Por Jeff Dietrich. Marymount Institute Press, 2011. 450 páginas. 29,95 $/rústica.
Broken and Shared es un título muy apropiado para esta colección de ensayos de Jeff Dietrich, miembro de los Trabajadores Católicos de Los Ángeles durante los últimos 40 años. Tiene la referencia obvia a la Eucaristía cristiana, y la Iglesia es una parte muy real de estas historias. También nombra el ministerio de preparar comida y alimentar a los pobres que es el trabajo de los Trabajadores Católicos de Los Ángeles (LACW). Un buen ensayo, “Cocina creativa”, describe a los voluntarios que han llegado para “ayudar a picar zanahorias, apio y patatas frescas” para las enormes calderas de sopa, cuando en realidad, se les hace preparar sopa a partir de bloques de comida congelada de aspecto poco apetitoso donados por un hospital local.
El título también habla de la condición de las vidas y el trabajo de quienes dirigen LACW. Estos ensayos no están escritos para describir una historia de éxito. En “Los leprosos en Crocker Street”, Dietrich contrasta LACW con el supuesto poder de los grupos y programas de salvación de misiones que afirman que pueden cambiar la vida de los pobres: “Si bien sabemos que lo que tenemos para ofrecer es manifiestamente escaso, viene sin restricciones. No exigimos arrepentimiento, ni preparación para el trabajo, ni calles limpias. Junto con los escasos regalos de pan y café, ofrecemos unos momentos de un auténtico contacto humano que ni juzga ni condena, sino que reconoce la improbable conexión de nuestra fragilidad humana”. Lo que se presenta al lector no es una agenda política, sino más bien una forma de vida, una fe radical.
Si bien Dietrich obviamente habla con un sesgo a favor de los pobres, no lo hace con gafas de color de rosa. En un momento dado, declara: “¡Los pobres no son agradables!”. En otro, relata cuando la cocina de LACW es robada y las plantas son robadas de su jardín. En “Notas sobre el consumismo”, vincula la condición de los pobres a la de nuestra sociedad en general: “Odiamos a los pobres porque son violentos, porque gastan su dinero en entretenimiento en lugar de vivienda, porque prefieren el ocio al trabajo. Odiamos a los pobres porque son irresponsables, deprimentes y superficiales. En última instancia, odiamos a los pobres porque personifican los males de toda la sociedad en general”. En otra parte, sostiene que los pobres toman drogas porque su situación es desesperada, pero también que la desesperación y la falta de vida están en el centro de nuestra cultura.
Aunque Dietrich asiste fielmente a misa en la Iglesia Católica Romana, la iglesia no escapa a su crítica. Parte del cuidado de los pobres es protestar por lo que él ve como quitar dinero, vida y recursos a los pobres, incluyendo la intervención en América Central, la guerra en Irak, la economía global y la construcción de una catedral católica en Los Ángeles. Para él, la fe cristiana se trata de historias y comunidad, no de la iglesia institucional, los dogmas y las prohibiciones. Los evangelios son la mejor historia que tenemos, escribe, porque son “la narrativa singular contraria a nuestra cultura consumista, belicista, saturada de medios de comunicación, tecnologizada, deshumanizada y orientada a la muerte”.
De la cronología de las actividades de la comunidad LACW surgen indicios de dificultades en la comunidad. Desafortunadamente para alguien interesado en la comunidad intencional, estos temas no se discuten. También es cierto que la colección de ensayos es muy rica, casi demasiado rica para que un lector pueda permanecer con el libro de principio a fin. Y algunos lectores no estarán de acuerdo con sus evaluaciones de lo que está mal en el mundo y por qué, y se sentirán perturbados por su falta de recomendaciones políticas.
Pero estos problemas serán insignificantes para aquellos públicos que pueden beneficiarse más de esta ingeniosa colección de ensayos, caricaturas políticas, fotografías e ilustraciones del Catholic Agitator. Es una lectura obligada para las personas preocupadas por el movimiento Occupy, porque da una idea de cómo es y qué requiere el compromiso sostenido de cuidar a los pobres. De lo contrario, el movimiento Occupy podría ser fácilmente solo una moda pasajera de protesta.
El libro también habla del “movimiento de la iglesia emergente”, que, como lo define Dietrich, está inspirado por una reconexión con el Evangelio radical y un deseo de vivir en una comunidad comprometida con el servicio, justo lo que Dietrich ha vivido. Y aquellos interesados en el movimiento ecologista harán bien en escuchar los desafíos que ofrece en la sexta parte, “Tecnología y alienación”. Argumenta que nuestra crisis ecológica no puede resolverse con tecnologías más nuevas y mejores. Para aquellos que no desean ser ciegos a los pobres, este libro seguramente abrirá los ojos de los lectores a un mundo que no muchos de nosotros conocemos.
Patty Levering es una maestra principal del programa del Ministerio de la Escuela del Espíritu Sobre ser un Nutridor Espiritual. Es miembro del Davidson (N.C.) Meeting, directora espiritual y ex capellana en una práctica médica de oncología.
 Mohandas K. Gandhi: Los últimos dieciocho años
Mohandas K. Gandhi: Los últimos dieciocho años
Por Sterling Olmsted, Mike Heller y Ruth Olmsted. Centro de Recursos para la Paz del Wilmington College. 228 páginas. 12 $/rústica.
Han pasado 64 años desde la muerte de Mohandas Gandhi: tanto tiempo que, para la mayoría de los Amigos contemporáneos, es solo una figura histórica, una importante, sin duda, pero no alguien a quien recordemos personalmente. La mayoría de nosotros sabemos que abogó por la no violencia y que de alguna manera participó en la obtención de la independencia de la India. Más allá de eso, se vuelve confuso.
Este libro, con más de 80 cartas, discursos, artículos de periódicos y comentarios, es una ventana a las creencias y motivaciones de Gandhi. Establecidos en orden cronológico, comienzan con la Marcha de la Sal de 1930; siguen al Mahatma mientras lidia con los desafíos del imperialismo, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial; y concluyen con una descripción de su asesinato en 1948. Además de los escritos de Gandhi, la historia de estos años se completa con materiales de asociados y oponentes. Leer esta colección proporciona una apertura para conocer a un hombre extraordinario y comprender por qué fue tan influyente en su tiempo. Pero más que eso, este libro fue un desafío a mis formas de pensar sobre cómo lograr el cambio social.
Primero, para Gandhi, la no violencia era el producto de una forma de vida total. Satyagraha, generalmente traducido como “resistencia no violenta”, a menudo se ve como una táctica para lograr un cambio político o social, pero una traducción más literal es “firmeza por la verdad”. Para Gandhi, “la verdad es Dios”. En resumen, Satyagraha surge de una relación íntima con Dios. Frecuentemente en estos materiales, Gandhi explica cómo su comportamiento está dirigido por la voz de Dios que habla dentro de él. De hecho, a menos que sintiera un claro sentido de dirección divina, no podía actuar, ni permitiría que sus asociados actuaran en su lugar.
Esto me llevó a preguntarme si yo, un Amigo del siglo XXI, estoy dispuesto a quedarme quieto ante una injusticia obvia y esperar a que la Luz Interior me dirija.
Segundo, el uso de la resistencia no violenta por parte de Gandhi no era simplemente una técnica para lograr objetivos particulares. No podía usarla para obligar a otros a comportarse como él deseaba, eso sería coerción, una forma de violencia. Satyagraha requiere firmeza personal, pero también debe estar profundamente arraigada en la compasión por aquellos que son confrontados. Un verdadero Satyagrahi cree que la fuerza moral es suficiente para cambiar el mundo. La acción construida sobre una base espiritual y emprendida con amor por los demás cambiará los corazones, las almas y las mentes. Los cambios externos seguirán. Como cuáquero, no podía leer esto sin pensar en cuánto se parecía a John Woolman.
Esto no quiere decir que el cambio se logrará sin costo. Gandhi abogó por la no violencia incluso ante la muerte. Aunque esperaba que el ejemplo de tal fidelidad cambiara los corazones de los demás, reconoció que algunos oponentes podrían estar dispuestos a matar a todos los que se resistieran a ellos. Consideró la posibilidad de tal resultado, incluso la certeza de la aniquilación, como una razón no suficiente para abandonar Satyagraha.
En el secreto de mi corazón estoy en perpetua disputa con Dios porque Él debería permitir que tales cosas sigan sucediendo. Mi no violencia parece casi impotente. Pero la respuesta llega al final de la disputa diaria de que ni Dios ni la no violencia son impotentes. La impotencia está en los hombres. Debo intentarlo sin perder la fe, aunque pueda quebrarme en el intento…. (117)
De nuevo, me llevó a preguntarme si mi fe me llevaría adelante incluso cuando supiera que podría quebrarme.
Una tercera consecuencia de tales convicciones profundas fue que Gandhi no podía unirse en coalición con ningún otro que no aceptara la no violencia como una condición previa absoluta y necesaria. Esto puede haber hecho que pareciera ser menos efectivo o incluso ineficaz. Hoy en día, participar en esfuerzos conjuntos con otros de ideas afines es común, casi hasta el punto de ser incuestionable. Buscamos la fuerza y el apoyo mutuo que se encuentran en los esfuerzos compartidos.
¿Estoy dispuesto a estar solo incluso ante la posibilidad de ser despedido como quijotesco e incompetente?
Las cosas no han salido como Gandhi esperaba. Para su consternación, la independencia india estuvo acompañada por la partición de una India mayoritariamente hindú de un estado musulmán de Pakistán, lo que desató una sangrienta violencia sectaria en ambos nuevos países. La enemistad resultante continúa hasta el presente. Al igual que otras naciones, India ahora confía en la fuerza militar, no en Satyagraha, para lograr sus objetivos. Su visión de una nación de aldeas autosuficientes fue abandonada hace mucho tiempo en favor de la urbanización y el desarrollo industrial. Sería fácil descartar su trabajo y su vida como una aberración en la historia de la humanidad. Hay muchos que lo hacen, pero el alcance de la historia no se mide en años, décadas o incluso siglos. Como observó el admirador de Gandhi, Martin Luther King, Jr., “Debemos darnos cuenta de que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia”.
En este libro, podemos ver a un hombre tirando de ese arco con paciencia, firmeza y valentía. ¿Tengo la paciencia, la persistencia y el valor para seguirlo?
Paul Buckley asiste al Community Friends Meeting en Cincinnati, Ohio. Es autor de numerosos artículos y libros sobre historia, fe y práctica cuáqueras. Su libro más reciente es Querido Amigo: cartas y ensayos de Elias Hicks.
Viviendo nuestro Testimonio sobre la igualdad: la experiencia de un Amigo blanco
Por Patience Schenck, folleto #415 de Pendle Hill. 2011. 6,50 $/folleto.
Durante muchos años, Patience Schenck ha estado buscando formas de estar a la altura de nuestro testimonio cuáquero de igualdad y de animar a los Amigos a hacer lo mismo en sus vidas y en sus Meetings. Su segundo folleto de Pendle Hill, “Living Our Testimony on Equality: A White Friend’s Experience,” está acertadamente titulado, ya que Patience —o Pat—, miembro del Meeting de Annapolis (Md.), comparte abiertamente con los lectores sus “éxitos y fracasos” en un largo viaje para “ver más allá de las limitaciones de la cultura estadounidense dominante”.
Desde su pregunta introductoria —“¿Por qué seguimos hablando de raza?”— hasta conceptos con los que muchos Amigos de ascendencia europea tienen dificultades para lidiar, como el “privilegio blanco”, la acción afirmativa y cierta reticencia a hablar de raza, Pat no nos da una conferencia, sino que comparte lo que ha aprendido en años de cuestionamiento y exploración personal. Su aprendizaje se dirige especialmente a los Amigos de ascendencia europea que, de vez en cuando, no tienen claro cómo pueden trabajar contra el racismo y, a menudo desanimados, se alejan del tema con cierta inquietud o desasosiego, esperando quizás que esté más claro en otro momento.
Para aquellos que se conforman con proclamar que son “daltónicos”, Pat señala que, dada la profunda importancia social del concepto de “raza”, en realidad es insultante ignorar la raza de otro. En cuanto a ser blanco, nos recuerda que es solo “una de las opciones humanas en lugar de la norma”.
Pat escribe sobre cómo su educación la influyó, sobre las imágenes estereotipadas que impregnan nuestra vida moderna (“¡Si tan solo trabajaran más duro, tendrían éxito!”) y sobre los obstáculos para vivir nuestro testimonio. Al mismo tiempo, su evaluación de algunos “recursos especiales” que los Amigos pueden aportar a sus preguntas es alentadora. Estos puntos positivos incluyen nuestra creencia de que Dios está en todos, nuestro énfasis en escuchar a los demás, nuestra falta de incomodidad cuando salimos de la cultura imperante y nuestra vida en una comunidad de Amigos que nos harán responsables y que estarán ahí cuando perdamos el rumbo.
Mi observación favorita es la respuesta aparentemente inevitable cada vez que los Amigos discuten nuestro deseo de una membresía racialmente más diversa, a saber: “Tendríamos que tener música, a los negros les gusta la música en sus servicios religiosos”. Como señala Pat, esa es una generalización demasiado amplia: a muchas personas blancas también prefieren la música en sus servicios religiosos. Buscar el Espíritu en silencio no es un anhelo limitado a las personas de ascendencia europea.
Pat es muy consciente de lo a menudo que los Amigos, tal vez un poco a la defensiva por no hacer “más” sobre el racismo, se aseguran de señalar que dirigen sus energías a otras preocupaciones valiosas: el medio ambiente, la paz, etc. Pero su expectativa no es que cada Amigo participe activamente en el trabajo contra el racismo, sino que cada uno de nosotros acepte la responsabilidad de defender nuestro testimonio. Por ejemplo, podemos hablar cuando escuchamos chistes racistas u observamos acciones racistas en nuestros lugares de trabajo.
Se necesita conciencia y compromiso, no tiempo, para responder en lugar de dejar pasar los comentarios insensibles. Consejos prácticos de la autora: Planifique con anticipación cómo responder a los comentarios raciales negativos y hable. Familiarícese con las obras de escritores de color, o lea su periódico local para descubrir intereses que pueda compartir con diversos grupos en su vecindario, como organizar un concierto o una comida compartida. No vaya en busca de nuevos miembros, sino de oportunidades para crear la “comunidad amada” imaginada por William Penn y por Martin Luther King, Jr. Patience Schenck nos recuerda que recordemos que “es obra de Dios”.
Las preguntas al final del folleto son valiosas tanto para los lectores individuales como para un grupo que elija leer y discutir el contenido juntos.
Donna McDaniel, miembro del Meeting de Framingham (Mass.), es coautora de Fit for Freedom, Not for Friendship: Quakers, African Americans, and the Myth of Racial Justice. Es escritora y editora independiente con un interés especial en promover la justicia racial y la comunidad.





Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.