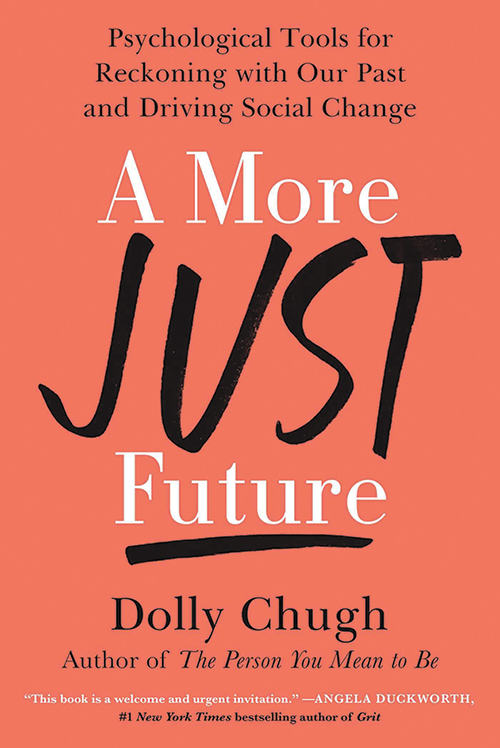
Un futuro más justo: herramientas psicológicas para enfrentarnos a nuestro pasado e impulsar el cambio social
Reviewed by Patience a. Schenck
septiembre 1, 2023
Por Dolly Chugh. Atria Books, 2022. 224 páginas. 28,99 $/tapa dura; 14,99 $/eBook.
Cuando experimenté por primera vez una llamada a educar a las personas blancas sobre el racismo, me sorprendió notar lo avergonzada que me sentía al sacar el tema con la gente. E inmediatamente me sorprendió y confundió la actitud defensiva que encontré en los demás. La gente tenía dos reacciones: o bien disminuían o negaban mis preocupaciones (o cambiaban de tema), o bien intentaban demostrarme lo poco racistas que eran. Rara vez mostraban curiosidad por lo que yo estaba aprendiendo y enseñando. Claramente, este era un tema que suscitaba algunos sentimientos.
Hoy en día, muchas personas están más abiertas a aprender sobre el racismo, pero la incomodidad sigue ahí. La gente (incluyéndome a mí misma) todavía teme hacer comentarios racialmente insensibles. Políticamente, la reacción contra la enseñanza de la historia honesta en nuestras escuelas está muy extendida.
¿Por qué tanta emoción y negación? Este es el tema central del libro de Dolly Chugh. Psicóloga social e inmigrante de la India, Chugh ama profundamente su país de adopción. Y ella también adoptó muchos puntos ciegos que la llevaron a la negación.
Describe el disfrute que ella y sus hijas sintieron al leer los libros de La casa de la pradera de Laura Ingalls Wilder. Nunca se le ocurrió preguntarse con sus hijas por qué los colonos blancos pensaban que tenían derecho a la tierra de los nativos americanos. (Yo tuve la misma experiencia con mis hijos. Apenas cuestioné la representación que Ingalls hacía de los indios como salvajes y primitivos).
Chugh describe varias razones por las que la gente reacciona emocionalmente al aprender sobre la injusticia. Aquí hay algunas.
Vemos lo que queremos ver. Esto se llama “sesgo de confirmación». Los psicólogos sociales han demostrado, por ejemplo, que los aficionados de un equipo ganador recuerdan un partido de forma diferente a los aficionados del equipo perdedor. Lo mismo ocurre con el aprendizaje sobre la opresión. Marca una enorme diferencia si tu gente fue víctima o perpetradora.
Escuchar hechos negativos sobre el pasado trae a colación sentimientos incómodos de culpa, vergüenza e ira.
Conocer la propia historia puede conducir a una sensación de estabilidad. En tiempos de cambio social, las personas pueden aumentar su identidad patriótica para recuperar esa estabilidad. Pueden temer por el futuro de su grupo. La oposición a la inmigración es uno de los resultados.
Mucha gente no entiende lo que es la historia: relatos del pasado, siempre seleccionados y contados desde un punto de vista particular. Pero muchas cosas ocurrieron en el pasado, como documentan los documentos oficiales, las cartas, los artículos de periódico y muchas otras fuentes. Lo que se elige para ser registrado como historia depende de quién elige los hechos que se van a incluir.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Una sugerencia es abrazar la paradoja. Chugh pone el ejemplo del Día de la Independencia y el Juneteenth. El cuatro de julio, celebramos la firma de la Declaración de Independencia, que proclamaba “que todos los hombres [sic] son creados iguales». En Juneteenth, celebramos el fin de la esclavitud, que ocurrió casi un siglo después de que declaráramos que todos los hombres son creados iguales. Nos sentimos incómodos con la inconsistencia cognitiva. Sin embargo, nuestra historia es inconsistente. Tenemos que aceptar este tipo de paradoja.
Tenemos que conectar los puntos entre el pasado y el presente. Pensamos que la esclavitud y Jim Crow ocurrieron hace mucho tiempo. De hecho, muchas personas que vivieron bajo Jim Crow todavía están vivas. Muchos negros mayores conocieron en su día a ancianos de sus familias que habían sido esclavizados. Del mismo modo, la insistencia de los blancos en la segregación racial no fue hace tanto tiempo. Estas ideas siguen vivas.
Para conectar los puntos, Chugh tiene varias sugerencias. Observa la seducción de la nostalgia: los buenos tiempos no siempre fueron buenos. Piensa críticamente sobre las disparidades: si los negros y los blancos viven en diferentes barrios, pregunta por qué. Busca diferentes perspectivas sobre el mismo evento: escucha las voces no solo de los victoriosos o poderosos (que escriben los libros de historia) sino de los impotentes. Por último, profundiza en las historias de fondo: ¿De dónde viene esa tradición? ¿Por qué celebramos eso?
Chugh nos dice que rechacemos las fábulas raciales. Ella ilustra esto con el ejemplo de Rosa Parks, representada como una costurera negra anciana que vivía en Montgomery, Alabama, que, mientras viajaba en un autobús de camino a casa desde el trabajo un día, se negó a ceder su asiento porque sus pies estaban cansados. No se nos dice que fue entrenada en resistencia no violenta o que los ciudadanos negros en Montgomery habían construido durante años redes, habilidades, conocimiento, estrategia y coraje en preparación para aprovechar la oportunidad correcta para rebelarse.
Ella nos dice que reconozcamos que nuestros héroes tenían defectos; eran humanos. Sepan que tendemos a pensar que los ganadores del pasado deben haber sido los buenos; cuestionen eso. Y reconozcan que nuestra fábula del sueño americano no ha funcionado para todos.
Finalmente, en la última sección, Chugh nos insta a asumir la responsabilidad de arreglar la injusticia en nuestra sociedad y a desarrollar la determinación personal para hacer el trabajo.
Este libro aborda un aspecto importante y a menudo ignorado de nuestro trabajo por un futuro más justo: la necesidad de deconstruir cómo respondemos al aprendizaje sobre realidades dolorosas.
Patience A. Schenck es miembro del Meeting de Annapolis (Maryland). Vive en Friends House en Sandy Spring, Maryland.





Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.