No más chivos expiatorios
Los Amigos contemporáneos, al menos los de la variedad liberal, no suelen pensar ni hablar de la expiación. Para muchos, la palabra tiene el aire desgastado de los dogmas y doctrinas de una época anterior, la esencia misma de lo que George Fox ridiculizó como “nociones». Pero el lenguaje de la expiación no era desconocido entre los primeros Amigos, por lo general con un característico énfasis interno. En
Etimológicamente, expiación es “estar-en-unidad»: el estado de estar en uno, en unidad. Una experiencia cuáquera fundamental es que la Luz Interior de Cristo, cuando se le presta atención, puede llevarnos a la unidad con lo Divino y entre nosotros. Fox aconsejó en la Epístola 46: “Prestad atención a la unidad, y a lo que os mantiene en la unidad… esta única luz os saca de la oscuridad al día eterno». Así que, en este sentido no doctrinal, la expiación expresa una creencia y una experiencia esenciales de los cuáqueros.
“Expiación» pertenece a un nexo de palabras que se refieren al cambio que Dios puede traer a nuestras vidas; quizás “transformación» sería un equivalente moderno. En la experiencia y la enseñanza cristianas, este cambio está íntimamente conectado con la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, pero es importante reconocer que el Nuevo Testamento no presenta una única teoría de la expiación. En cambio, ofrece un arco iris de metáforas: salvación (originalmente, curar o completar); liberación (aludiendo a la historia del Éxodo de la huida de la esclavitud en Egipto); nuevo nacimiento (o “nacido de arriba»); redención (comprar la libertad de un esclavo); adopción (de un esclavo favorecido en la propia familia); justificación (ser declarado inocente en el juicio); victoria militar (sobre el pecado y la muerte); y reconciliación (paz negociada entre enemigos).
En mi opinión, la teoría de la satisfacción de la expiación y sus variantes han hecho más que ninguna otra enseñanza de la iglesia para desacreditar el cristianismo a los ojos de los buscadores reflexivos. No es de extrañar que los cuáqueros —y muchos otros— hayan dejado en gran medida de hablar de la expiación.
Dada esta rica historia, ¿a qué podría deberse nuestra reticencia contemporánea a hablar de la expiación? Se me ocurren dos razones importantes.
En primer lugar, la expiación consiste en restaurar una relación rota con Dios; la expiación implica una comprensión de la pecaminosidad humana que los cuáqueros contemporáneos no necesariamente aprueban. A veces oímos decir que “los cuáqueros no creen en el pecado», pero esa opinión no puede ser apoyada ni siquiera por una lectura superficial de los escritos de los primeros Amigos. Si bien es cierto que los cuáqueros rechazaron la doctrina del pecado original de Agustín, los primeros Amigos ciertamente hablaron de su experiencia del pecado, como cuando Fox habla de los humanos como “alienados de la vida de Dios» en A Visitation to the Jews. Si pensamos en el pecado como cualquier cosa que nos separe de Dios, entonces los primeros Amigos ciertamente conocieron la experiencia del pecado, así como su superación (que es lo que les distinguía de los puritanos), en una palabra, la expiación.
La segunda razón requiere una incursión en los detalles históricos de la doctrina cristiana. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido muchas formas metafóricas de hablar de la obra salvadora, redentora y transformadora de Dios, y de cómo se relaciona con la vida y la muerte de Jesús. Pero una visión específica de la expiación ha proyectado una sombra muy larga: la teoría de la satisfacción, articulada por primera vez por Anselmo de Canterbury (1033-1109). Independientemente de que hayan oído hablar de Anselmo, la mayoría de los cristianos han llegado a aceptar implícitamente alguna variación de la teoría de Anselmo, en gran detrimento de la espiritualidad cristiana.
Escribiendo en la época de la Primera Cruzada y trabajando a partir de un marco medieval de honor y vergüenza, Anslem argumentó que Dios era algo así como un señor feudal cuyo honor ha sido ofendido por la desobediencia de sus vasallos. El honor del Señor sólo puede ser restaurado si el ofensor paga un precio, ya sea mediante un pago monetario o mediante un castigo apropiado. Del mismo modo, cuando el honor de Dios es ofendido por el pecado humano, la perfecta justicia de Dios exige que se pague un precio para restaurar el orden moral. Pero es imposible para los humanos pagar ese precio, ya que ya debemos al Creador todo, incluyendo nuestras propias vidas, no tenemos nada que dar que pueda satisfacer. Sólo Dios es capaz de proporcionar satisfacción, restaurando el orden moral ofreciendo al Hijo Divino que está sin pecado para sufrir y morir en nuestro lugar. La muerte de Jesús por crucifixión “paga el precio» por el pecado humano, que el honor de Dios exige. Para Anselmo, la expiación requiere castigo.
Los primeros reformadores protestantes desarrollaron aún más el pensamiento de Anselmo, con la teoría de la sustitución penal: “penal» porque implica un castigo legal merecido por romper la ley de Dios; y “sustitución» porque Jesús nos sustituye al aceptar el sufrimiento y la muerte que merecemos como castigo por el pecado. Esto es simplemente una variación de la teoría de la satisfacción de Anselmo, ahora con la muerte de Jesús satisfaciendo la demanda de justicia de Dios, en lugar del honor ofendido de Dios.
Cualquiera que sea el valor que pudiera haber tenido en su contexto medieval original, las deficiencias de la teoría de la satisfacción saltan a la vista de un buscador contemporáneo. Retrata a Dios como sádico, tan preocupado por el propio honor (o justicia) de Dios que necesita ser aplacado por la muerte del Hijo inocente, el equivalente teológico del abuso infantil. Convierte a Cristo en una víctima pasiva de la justicia divina: crucificado para satisfacer los términos de alguna transacción inescrutable. Pone el único énfasis en la muerte de Jesús, omitiendo por completo tanto su ministerio como su resurrección, como si el único propósito de su vida fuera simplemente morir. Al convertir la salvación en una transacción legalista, divorcia la salvación de la ética radical del Reino. Ignora el papel de los “poderes fácticos» que, después de todo, fueron responsables de la crucifixión de Jesús, convirtiéndolos en cambio en agentes de Dios. Sacraliza la violencia; Dios usa la violencia para un buen propósito, así que ¿por qué no deberíamos hacerlo nosotros? Fomenta una espiritualidad mórbida que glorifica el sufrimiento. Por último, parece fomentar la pasividad ante la injusticia. ¿A cuántas mujeres maltratadas y minorías oprimidas se les ha aconsejado “imitar a Cristo» sometiéndose a un sufrimiento injusto?
En mi opinión, la teoría de la satisfacción de la expiación y sus variantes han hecho más que ninguna otra enseñanza de la iglesia para desacreditar el cristianismo a los ojos de los buscadores reflexivos. No es de extrañar que los cuáqueros —y muchos otros— hayan dejado en gran medida de hablar de la expiación.
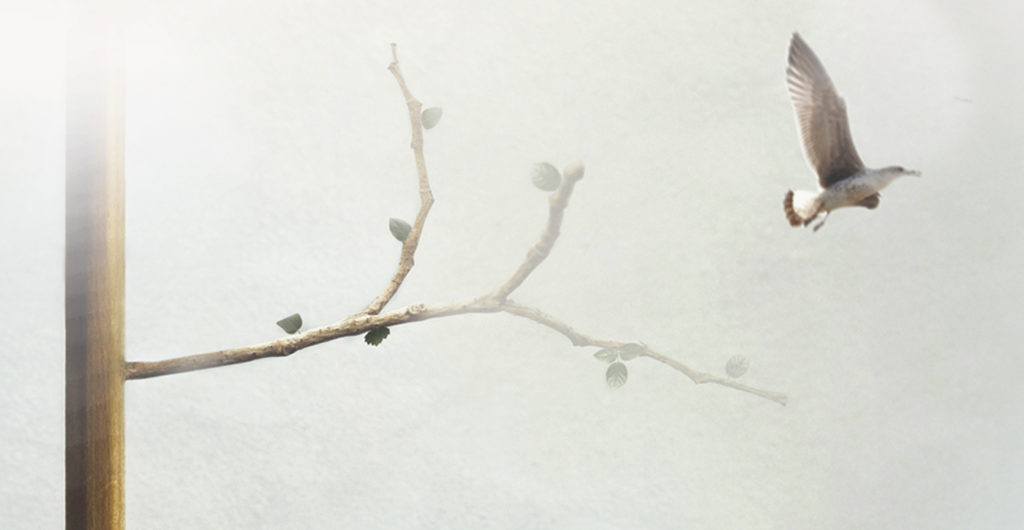
Ilustración de Cristina conti
Hacia un nuevo modelo
A pesar del dominio de la visión de Anselmo, siempre ha habido otras formas de pensar sobre la expiación. Durante cientos de años antes de Anselmo, la imagen dominante fue la de Christus victus, con Cristo después de la crucifixión descendiendo al infierno y derrotando o engañando a Satanás, liberando así a los cautivos. En la generación posterior a Anselmo, Pedro Abelardo (1079-1142) articuló la teoría de la influencia moral: la muerte de Jesús nos salva no aplacando a Dios, sino cambiándonos subjetivamente, inspirándonos con su ejemplo de amor y obediencia sacrificial.
En las últimas décadas se ha producido el surgimiento de una serie de nuevas formas de entender la expiación, muchas de las cuales reflejan las perspectivas de grupos históricamente oprimidos o desfavorecidos. La mayoría de ellas comienzan rechazando la teoría de la satisfacción de Anselmo, que es justamente criticada por servir a los intereses de un statu quo jerárquico y opresivo. Estos nuevos modelos buscan reconectar nuestra comprensión de la expiación con la ética radical de amor, servicio y no violencia demostrada en el ministerio de Jesús, una conexión completamente perdida por Anselmo.
Una de estas nuevas visiones parece particularmente relevante para el trabajo de los Amigos por la paz y la justicia. Se basa no en abstracciones teológicas, sino en las ideas antropológicas de René Girard y sus seguidores. Según Girard, el aspecto más básico de nuestra humanidad es nuestra capacidad de mímesis (del griego, imitar). Los niños pequeños aprenden el lenguaje imitando a sus padres; los niños mayores aprenden habilidades de supervivencia imitando a los adultos. En la evolución humana, nuestros antepasados homínidos cambiaron el instinto por cerebros más grandes, y una capacidad enormemente mayor para la mímesis.
Una de las cualidades que los humanos aprenden a imitar es el deseo; llegamos a desear lo que vemos que otros desean, o, en la frase de Girard, “deseamos según el deseo del otro». Si dudas de esto, pregúntale a cualquier padre lo que sucede cuando dos niños pequeños están juntos en una habitación llena de juguetes. Inevitablemente, entran en conflicto, ya que ambos desean el único juguete que el otro desea. Debido a que el deseo mimético puede conducir rápidamente a la rivalidad mimética, los grupos humanos primitivos más grandes que la familia extensa corrían el riesgo de caer en un estado de anarquía o violencia, de “todos contra todos», lo que podría amenazar profundamente la cooperación y la supervivencia del grupo. La idea clave de Girard es que nuestros antepasados fueron capaces de superar esto tropezando espontáneamente con lo que él llama “el mecanismo del chivo expiatorio». Cuando la fuente del caos se proyecta sobre un solo individuo, el caos de “todos contra todos» puede transformarse repentinamente en el chivo expiatorio de “todos contra uno». El grupo se vuelve contra uno de los suyos, ya sea matando o expulsando a una víctima. La cohesión del grupo se logra, pero a costa de una víctima inocente.
Estas ideas tienen implicaciones para los orígenes de la religión. La víctima convertida en chivo expiatorio es recordada como la fuente del desorden, y por lo tanto una amenaza, pero también en la muerte como la fuente de la cohesión social y la protección, y por lo tanto venerada. Proyectados en los cielos, estos chivos expiatorios inocentes se convirtieron en dioses arcaicos, que eran simultáneamente una fuente de peligro y protección. El sacrificio ritual —casi universal en las culturas arcaicas— se entiende como un intento de recrear y aprovechar este mecanismo del chivo expiatorio, promoviendo la cohesión del grupo que hace posible la cultura. La religión arcaica utiliza la violencia “buena» (la conversión en chivo expiatorio o el sacrificio de un solo individuo) para superar la violencia “mala» (el caos del contagio mimético), aplacando a los dioses y evitando su ira sacrificando víctimas arbitrarias (inicialmente humanas, aunque eventualmente animales).
Se pueden encontrar rastros de la religión arcaica, incluyendo la violencia divina y el sacrificio humano, en las Escrituras Hebreas. Pero gradualmente, se desarrolla un subtexto: el pueblo hebreo demuestra una particular sensibilidad a la difícil situación de la víctima. Poco a poco, comenzaron a apartar su atención de la culpa del chivo expiatorio y hacia la inocencia de la víctima. Dios es visto cada vez menos como una proyección de la violencia humana, y más y más como redentor y liberador.
En las últimas décadas se ha producido el surgimiento de una serie de nuevas formas de entender la expiación, muchas de las cuales reflejan las perspectivas de grupos históricamente oprimidos o desfavorecidos. Estos nuevos modelos buscan reconectar nuestra comprensión de la expiación con la ética radical de amor, servicio y no violencia demostrada en el ministerio de Jesús.
Este largo proceso culmina en la vida, el ministerio y la crucifixión de Jesús. Jesús cita dos veces a Oseas: “Misericordia quiero, y no sacrificio» (Mt. 9:13, 12:7). Habla de Dios como Abba, enfatizando la compasión, el perdón y la no violencia. Al final de su vida, Jesús fue traicionado por Judas (Mc. 14:10), y luego abandonado por el resto de los discípulos (Mc. 14:50). Pedro, quizás su discípulo más cercano, lo negó no una sino tres veces (Mc. 14:66-72). Ante las autoridades judías, fue acusado del mayor crimen religioso: la blasfemia (Mt. 26: 65-66). Ante Pilato, fue acusado del mayor crimen político: la sedición (Lc. 23:2-3). La multitud, que apenas unos días antes lo había saludado con adulación, ahora eligió al violento insurrecto Barrabás en lugar de Jesús (Mc. 15:6-15). Fue burlado, azotado y torturado por los soldados romanos (Mc. 15:16-20), y finalmente ejecutado de una manera reservada para los enemigos del imperio.
Girard comenta: “Jesús no es asesinado sólo por los romanos, o sólo por los sacerdotes judíos, o sólo por la multitud, sino por todos. Es un asesinato colectivo si alguna vez lo hubo. Jesús es obviamente un chivo expiatorio». En efecto, Jesús fue linchado, un punto hecho tanto por Girard en Reading the Bible with René Girard como por el teólogo afroamericano James H. Cone en su The Cross and the Lynching Tree.
La pasión tiene la estructura de innumerables mitos anteriores y posteriores, pero con una diferencia crucial: los evangelios proclaman clara y repetidamente la inocencia de Jesús. El buen ladrón (Lc. 23:41), el centurión (Lc. 23:47), un Judas arrepentido (Mt. 27:3-4), e incluso Pilato (Lc. 23:4) dan testimonio de la inocencia de Jesús. Para que la dinámica del chivo expiatorio funcione, debe ser unánime. Pero a medida que se desarrolla la narración de la pasión, hay grietas inmediatas en esa unanimidad, y con la resurrección, la naciente comunidad cristiana se convierte en una minoría disidente dentro de la cultura más amplia.
Caifás habla en nombre de “los poderes fácticos» a lo largo de la historia: “Os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca» (Jn. 11:50). Jesús, como miles antes y después, fue ejecutado por el estado, en nombre del orden público. Pero en la crucifixión, el mecanismo del chivo expiatorio es desenmascarado decisivamente y revelado por lo que es: violencia humana injustificada contra una víctima inocente. Al menos en este sentido, se puede decir que Jesús “murió por nuestros pecados». En Saved from Sacrifice, S. Mark Heim resume esta visión:
Tan seguramente como Jesús se interpuso entre Barrabás y la cruz, la muerte de Jesús en la cruz se interpone entre nosotros y un mal específico al que estamos colectivamente esclavizados, el sacrificio del chivo expiatorio. . . . La muerte de Jesús puso en marcha un efecto histórico muy concreto, el desvelamiento y el socavamiento del sacrificio. Cristo murió por nosotros, para salvarnos de lo que le mató. Y lo que le mató no fue la justicia de Dios, sino nuestra violencia redentora. . . . Cristo murió por nosotros para evitar que la gente muera por nosotros. Los chivos expiatorios mueren por nosotros porque así hacemos la paz. Cristo se convirtió en uno de esos chivos expiatorios y murió para que pudiéramos vivir sin ellos. . . . Jesús se convirtió en un chivo expiatorio para nosotros, pero Jesús no es nuestro chivo expiatorio.
Esta perspectiva representa un cambio radical potencial en nuestra comprensión de la expiación. Desaparece la idea medieval de Anselmo de la expiación como una transacción legalista para apaciguar la sed de retribución de Dios, eliminando milagrosamente las consecuencias del pecado humano pero sin cambiarnos (“justicia imputada»). En cambio, empezamos a ver la expiación como un proceso continuo de revelación y desenmascaramiento de la propensión humana universal a convertir en chivos expiatorios a víctimas inocentes, intentando lograr la cohesión social demonizando a algún “Otro». La reconciliación no es nuestro billete individual al cielo, sino la ampliación progresiva del círculo humano de cuidado, de la familia a la tribu, al grupo étnico, a la nación, al mundo, y finalmente a toda la vida, resistiendo todo el tiempo la tentación de crear más víctimas.
Mientras buscamos nueva luz sobre la expiación, haríamos bien en considerar estas palabras proféticas del teólogo cuáquero Rufus Jones, escritas hace más de cien años en The Double Search (1906):
Sea lo que sea que haya significado en el pasado . . . en el futuro la expiación debe ser vital y dinámica. Debe ser puesta en un lenguaje que agarre el corazón, convenza a la mente y lleve a la voluntad. . . . Dejará de significar una forma por la cual Dios fue apaciguado y llegará a expresar, como lo hizo en los días apostólicos, la identificación de Dios con nosotros en la persona de Cristo, y la identificación . . . de nosotros mismos con [Dios].



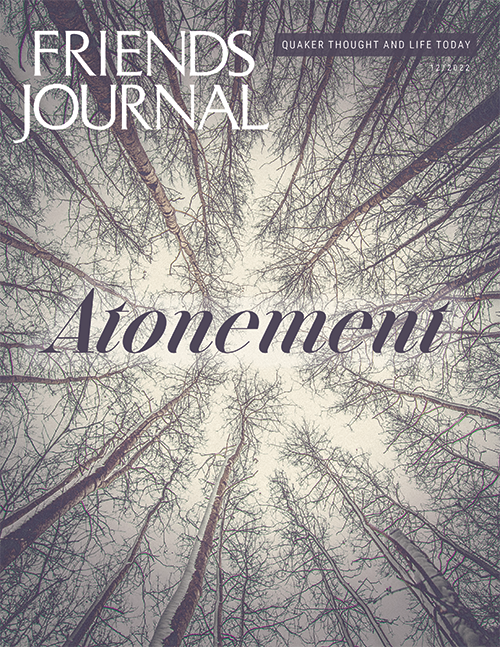


Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.