El poder de la narrativa para sanar
Una de las consecuencias de la guerra de las que rara vez se habla es lo que yo llamo “la vergüenza del combate”, una condición emocional destructiva que surge de los actos y las emociones experimentadas en la confrontación directa con un enemigo. Comparto mi propia experiencia de esta condición y las formas en que llegué a aceptarla después de la Segunda Guerra Mundial. También espero que el reconocimiento de la vergüenza de nuestros actos de guerra pueda ayudar a Estados Unidos a hacer una pausa en su despiadado esfuerzo por dominar el mundo a través de la guerra en lugar de la diplomacia y a prestar atención al llamamiento cuáquero: “La guerra no es la respuesta”.
Este debate es de enorme importancia porque Estados Unidos, dentro de sus fronteras continentales, no ha tenido ninguna experiencia directa de guerra desde el final de la Guerra Civil en 1865. Sin embargo, en ese tiempo, particularmente desde 1941, sus soldados han librado una guerra casi constante en todo el mundo. Si la vergüenza es uno de los problemas emocionales más importantes a los que se enfrenta el soldado que regresa, es hora de que la nación en su conjunto reconozca esta característica de la guerra moderna y asuma la responsabilidad de esta carga que impone a sus combatientes. La emoción de la vergüenza es, sencillamente, parte del bagaje emocional de un soldado de combate cuando regresa a casa.
Mi vergüenza personal después de ser herido en la Segunda Guerra Mundial surgió de tres condiciones, todas las cuales se fusionaron en un estado emocional paralizante. Primero, solo estuve en combate durante un día, porque mientras luchaba en un asalto contra los alemanes en Francia, sufrí heridas tan graves que me enviaron a casa. Debido a que serví durante tan poco tiempo, creí durante años que nunca había demostrado mi valía como hombre. Segundo, herido por metralla en la cabeza, las nalgas, la parte baja de la espalda y la pelvis, sentí vergüenza por mi cuerpo dañado. La herida en las nalgas, en particular, exacerbó mi vergüenza: ¿Creerían en casa que había estado huyendo del enemigo? Y tercero, tuve un padre que le dijo al periódico local que solo había estado en el frente durante un corto tiempo, y el padre de mi mejor amigo escribió una carta diciendo que había estado en el frente durante tan poco tiempo que apenas había valido la pena que estuviera allí.
Juntos, estos quemaron mi mente y mis emociones y llevaron a un colapso de mi autoestima que duró décadas. Ese colapso fue tan intenso que me llevó a un intento de suicidio.

Ahora sé que la vergüenza estaba en el centro de mi colapso y del intento de suicidio. La vergüenza, aunque rara vez se discute, también puede ser una de las principales causas del gran número de suicidios que tenemos hoy en nuestras fuerzas armadas. Las estadísticas varían con el tiempo, pero el informe de 2024 de la Administración de Veteranos cuenta un promedio de más de 17 suicidios de veteranos cada día.
La vergüenza es común a muchos soldados durante y después del combate y es una de las reacciones más preocupantes a la guerra y con la que deben lidiar a lo largo de toda su vida. También es la que menos se admite y de la que casi nunca se habla.
Además del comportamiento de uno mismo, la vergüenza puede provenir de las acciones del propio escuadrón o pelotón, compañía, batallón, regimiento o división. Y, por último, la vergüenza puede surgir del simple hecho de estar en guerra y experimentar su horror, de los actos de la propia nación.
La vergüenza del soldado individual surge de actos de comisión y actos de omisión. Los actos de comisión incluyen herir, lesionar o matar a un camarada accidentalmente; humillar a los prisioneros de guerra (la bolsa sobre la cabeza); torturar (un culatazo de rifle en la cara); matar a un combatiente enemigo; o herirse a uno mismo para evitar el combate. Los actos de omisión incluyen negarse a disparar; o disparar el arma evitando disparar con el propósito de matar, traicionar a los compañeros; negarse a ayudar a un compañero; escaquearse (esconderse), quedarse justo detrás del frente donde ocurre el tiroteo; y, por último, la deserción, huir del frente a lugares más seguros (50.000 soldados estadounidenses en Europa lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, con solo un disparo de un pelotón de fusilamiento).
La vergüenza de la unidad proviene de casos como la masacre de civiles en My Lai en Vietnam; la rendición de 6.000 miembros de la 106ª División de EE. UU. en la Batalla de las Ardenas de la Segunda Guerra Mundial; la huida del combate como les ocurrió a las fuerzas de la Unión en la Primera Batalla de Bull Run en 1861.

La vergüenza de la “situación” es simplemente la vergüenza de la realidad de la guerra. Porque la guerra, al final, se trata solo de un acto: matar. Y matar es para la mayoría de los hombres y mujeres algo moralmente reprensible. Desde la infancia se nos entrena para creer que matar a un ser humano está mal, sin importar nuestra tradición religiosa. Los Amigos (Friends) no tienen una enseñanza única sobre este asunto, aunque somos conocidos en particular por nuestro testimonio de paz y por protestar contra la guerra. Y nosotros (¡yo!) lo hicimos: quitamos esa vida, uno de los pocos actos de destrucción absolutamente irreparables que un ser humano puede cometer y uno de los pocos actos de destrucción irreparables que recordamos durante toda la vida, hecho aún más despreciable si esa víctima es un civil, un niño o una mujer; aún más inquietante cuando la matanza o la herida se produce desde la distancia, por bomba o por dron.
Hemos acumulado un vasto depósito de vergüenza por la guerra que ahora pesa sobre nuestra dulce tierra y que tan rara vez se ve o se admite. Reconocerla y lidiar con ella es uno de los actos de reconciliación más importantes que podrían ayudar a nuestros soldados heridos y a nuestro mundo herido hoy en día.
Y como no hay manuales ni guías que conduzcan a uno al cese, ofrezco cómo me enfrenté lentamente al problema de mi vergüenza, empecé a entenderla y la resolví lentamente, mucho antes de que hubiera ayuda profesional adecuada para las heridas emocionales de la guerra.
En mi experiencia, recuperarse de los efectos psicológicos de la guerra implica actos solitarios de curación individual realizados por los soldados, como lo habían hecho en tantas guerras anteriores, a través de una variedad de estrategias, muchas veces inconscientes. Una estrategia que creo que se descuida es el uso de la narrativa: el descubrimiento de una historia que nos permita dar sentido a lo que nos había sucedido, una narrativa que dé significado a nuestra experiencia de guerra y nos haga completos y nos lleve más allá del alcance de la vergüenza. En esas historias, nos reconstruimos a nosotros mismos; curamos lo que había sido herido y roto.
Amigos, familiares e hijos, carrera profesional y apoyo de la comunidad: estas fueron las estrategias comunes disponibles para nosotros y cómo lidiamos con nuestra vergüenza después del combate en la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresé por primera vez de la guerra, encontré comunidad principalmente con otros ex soldados, pero más tarde en mi vida, también encontré comunidad a través de una profunda participación en una reunión cuáquera.
Sin embargo, ese camino de reconstrucción de una vida para mí y para otros ex combatientes de la Segunda Guerra Mundial también necesitaba ser apoyado por una narrativa gobernante. Con esto me refiero a una historia personal, algo más que el tipo de narración que uno encuentra en las películas o en los libros, aunque la representación de la guerra en los medios populares puede tener un enorme impacto en cómo pensamos sobre el combate.
En 1945 y 1946, cuando volvimos a casa, recurrimos a siglos de cuentos acumulados de guerra, porque fue a través de estas historias que el guerrero de la historia había dado sentido a todo lo que había sucedido en el combate. En el excelente libro de William Pfaff,

Sin embargo, tras la Revolución Industrial, la naturaleza de la guerra cambió lentamente. El individuo ya no participaba en el combate en un campo de honor, sino que presenciaba el horror asesino e impersonal de matar a distancia con la bala y la bomba. Y con esa transformación, las historias contadas sobre la guerra cambiaron.
Quizás la primera y más poderosa reestructuración de la experiencia de la guerra fueron los Desastres de la guerra de Goya, grabados realizados entre 1810 y 1820 sobre la guerra contemporánea en España. Dan una poderosa sensación del horror de la guerra. Ya no hay gloria ni ningún cuento de hombría valiente en el tren de la guerra.
Las palabras como una forma de presentar una narrativa revisada de la experiencia de la guerra como horror estaban comenzando a mediados del siglo XIX. Las primeras descripciones realistas en inglés de la experiencia de la guerra se encuentran en los escritos de 1867 de John W. Deforest en su
Después de esto, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam y todas las pequeñas guerras desde entonces, un torrente de palabras, fotografías y películas expresaron esta visión realista, a menudo cínica y sombría, de la guerra y sus impactos.
Implícito en el realismo estaba el feroz juicio moral de que la guerra era fundamentalmente incorrecta, vergonzosa: incorrecto matar, incorrecto luchar de una manera tan impersonal e industrial, ya no heroica ni siquiera patriótica. En la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, la narrativa emergente de la objeción de conciencia también se formó en torno a esta visión de la guerra como moralmente incorrecta. En Estados Unidos e Inglaterra, hubo 4.000 objetores de conciencia en la Primera Guerra Mundial y 50.000 en la Segunda, muchos de ellos cuáqueros. (Véase en el número de diciembre de 2006 de Friends Journal un artículo escrito por John Mascari, “U.S. Conscientious Objectors in World War II”).
Al mismo tiempo, en las décadas de 1920 y 1930, el nuevo género de la película de guerra introdujo su propia narrativa en quizás la primera (y tal vez todavía la mejor) película antibélica de todos los tiempos: Sin novedad en el frente de 1930. Las películas desde entonces se han convertido, quizás, en el medio más importante para regresar a las historias antiguas, presentando la guerra como épica y al combatiente como un héroe para ser adorado: a veces asesinado, a veces victorioso, pero siempre, a su manera, triunfante.
Así, en los siglos XIX y XX en el arte, la literatura, la fotografía y el cine, la historia de la guerra evolucionó hacia tipos de narrativas totalmente nuevos contadas con nuevas formas, algunas enfatizando el horror de la guerra; su falta de cualidades heroicas; su naturaleza industrial; su destrucción existencial del potencial humano; y siempre su fracaso moral, siempre su vergüenza, mientras que otras continuaron con el marco épico de la guerra como el apogeo de la experiencia humana.

Me llevó largas décadas descubrir una narrativa que sanara mi vergüenza. Me recuperé solo cuando regresé a Francia en 1984 y redescubrí el lugar de mi herida. Como escribí en
La vergüenza que había cargado durante 40 años casi me había destruido, pero ahora comenzó a evaporarse. Esta nueva historia, una de comprensión de lo que ese chico había hecho estando totalmente solo en combate, sin un solo amigo, me liberó finalmente cuando tenía casi 60 años. Esa nueva narrativa de lo que experimenté mientras estaba en combate tuvo tantas revelaciones liberadoras. No había sido un cobarde: había hecho lo que pocos hacen; había puesto mi vida en juego por algo en lo que creía, porque tenía una vocación a la que no podía resistirme: dejar un alojamiento seguro para trasladarme a una unidad de combate. Luchar contra las injusticias de los nazis de Hitler anuló las enseñanzas de mi madre de que “no matarás”.
Además, finalmente había aprendido a lo largo de esos largos años que cuando una mujer realmente me amaba, las cicatrices de la guerra apenas reducían ese amor en una iota. Y, en cuanto a las opiniones de mi padre, bueno, no eran nada. Mi padre nunca había experimentado la guerra. Su juicio sobre mí debería haber sido insignificante. Mientras estaba en Francia, estas ideas finalmente me llegaron solo cuando me giré y me enfrenté al pasado de frente, capaz de reconectar con quien había sido antes de ser tan gravemente herido.
Solo cuando descubrí esta nueva narrativa me liberé de mi vergüenza personal. En muchos sentidos, mi vida personal cambió, explotó en una nueva experiencia de alegría, casi como si fuera joven de nuevo y nunca hubiera sido herido. Una vez más escribí, encontré mi verdadera voz y publiqué con aclamación. Me enamoré, ya no estaba envuelto en la vergüenza. Encontré un nuevo significado en el testimonio de paz: que la paz interior debe preceder a mis expresiones externas de pacificación. Tuve el valor, como parte de una oficina de oradores del American Friends Service Committee (AFSC), de hablar con confianza y convicción sobre la depravación moral de la guerra en la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En lo que sentí como una oportunidad de vivir la enseñanza cuáquera de decir la verdad al poder, acepté ser el presentador de la hora del almuerzo en un club de oficiales retirados del ejército. A pesar de la tibia recepción, no me desanimé.
Mi tragedia es que tardé 40 años en descubrir una nueva narrativa con la que vivir, más allá de mi vergüenza personal del combate: 40 años de dolor. Necesitaba crear una narrativa que diera sentido a lo que sucedió en el combate, una historia que uniera el tiempo en el combate con los años anteriores y los años posteriores, que abriera una comprensión de lo que ese tiempo dedicado a la guerra le hizo a mi alma: la vergüenza, el dolor y las emociones destructivas que acechaban reprimidas y sin abordar debajo de la superficie. La narrativa de curación es una que combina estas partes difíciles de la historia con las partes redentoras.
Estos cuatro esfuerzos juntos (el reconocimiento de la vergüenza, la búsqueda de estrategias personales para la supervivencia, la negativa a cargar con la vergüenza de la nación o el comportamiento vergonzoso de los demás y el descubrimiento de una narrativa que cura el corazón del soldado y abre un camino hacia un futuro más allá de la vergüenza) pueden facilitar al soldado una vida nueva y gratificante. Y, al hacerlo, también espero que nosotros, como soldados individuales, habiendo curado nuestra vergüenza personal, podamos entonces, tal vez, ayudar a la nación a tomar conciencia y luego a curar su vergüenza nacional.



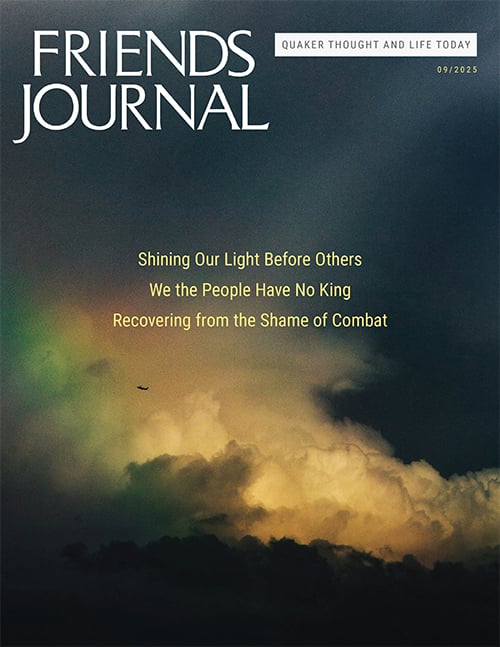


Los comentarios en Friendsjournal.org pueden utilizarse en el Foro de la revista impresa y pueden editarse por extensión y claridad.